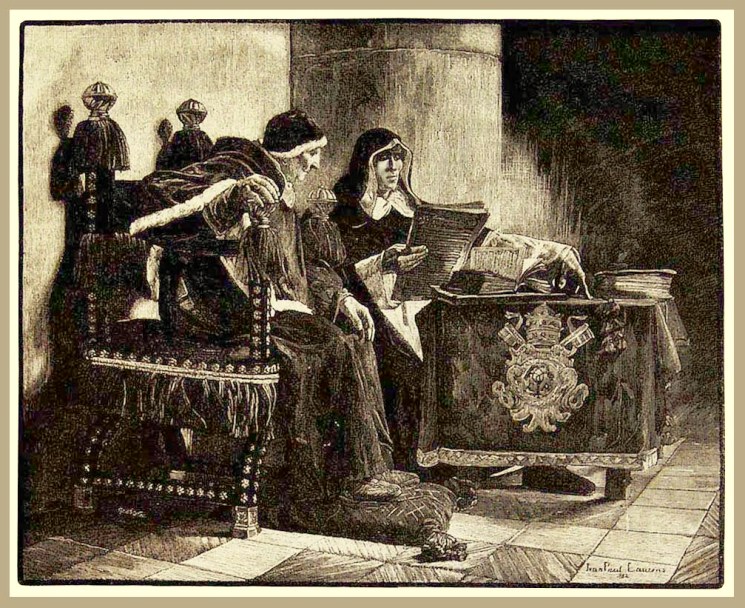
| Presentación de Omar Cortés | Capítulo vigésimoprimero | Capítulo vigésimotercero | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|
Vicente Riva Palacio Monja y casada, virgen y martir ***** LIBRO CUARTO Virgen y martir Capítulo vigésimosegundo En que se sabe lo que había sido de Martín y de Don César
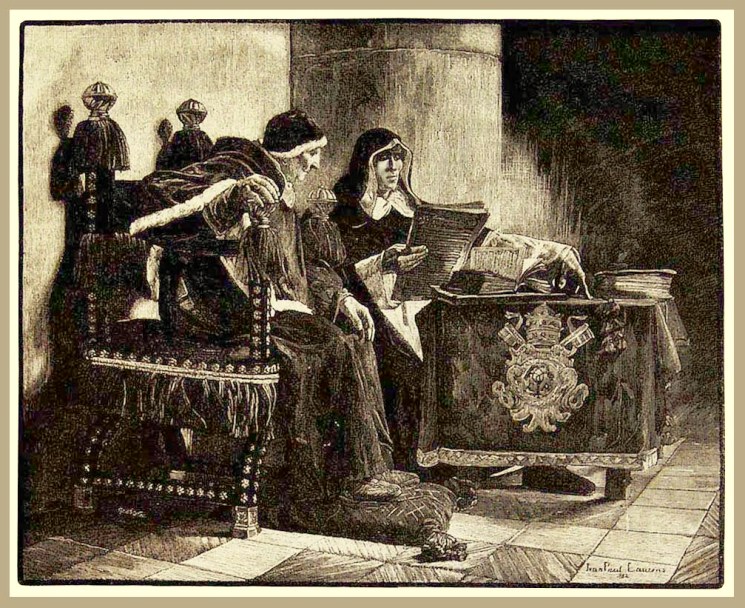
Don César, Martín y María, tomaron la misma noche de su fuga de la Inquisición el camino de Acapulco.
Siguieron por varios días su marcha sin interrupción pasando con nombres supuestos, que prudentemente se habían dado, hasta llegar a la cañada de Cuernavaca.
Allí Martín resolvió quedarse.
La Inquisición no era a él a quien perseguía, su mujer
podría escapar fácilmente en los primeros días de la persecución y luego, cuando todo se hubiera ya calmado, volverían a México, en donde podrían seguir viviendo cómodamente.
— Cierto que es un excelente plan —dijo don César cuando lo hubo oído— pero tiene tantas ventajas para vosotros como inconvenientes para mí.
— ¿Por qué?
— Mirad, que tanto cuanto es fácil para vos tener oculta a María, a mí me es imposible ocultarme. El Santo Oficio se fijará en mí más que en ella, y es casi seguro que a estas horas exhortos habrá por todos los
pueblos para mi aprehensión. Así es que cuanto antes necesito huir y ponerme muy fuera del alcance del Santo Oficio.
— Entonces ¿qué pensáis hacer?
— Pienso dirigirme al puerto de Acapulco. En estos momentos se apareja allí la gente de todas armas que el gobierno del virrey, marqués de Gelves, va a enviar a Filipinas, y calculóme llegar hasta allá sin novedad, presentarme como voluntario en las nuevas tropas del rey, embarcarme con ellas, pasar a Manila y pensar allí lo que puedo hacer para estar libre.
— Acertada es vuestra resolución.
— Detiéneme, sin embargo, sólo una cosa.
— ¿Cuál es ella?
— El abandonar a doña Blanca a su propia suerte.
— Así estaría aun cuando vos permanecieseis por aquí, que en el Santo Oficio ha caído, y ni esperanzas hay de poderla valer de algo.
— ¿Pues cómo nos salvamos, María, yo y Servia?
— Por lo mismo, esos casi son milagros que no se repiten
a menudo, y por haber acontecido éste debéis de tener más seguro que no sucederá otro muy pronto. Los ministriles han de estar con tantos ojos abiertos, y se redoblarán las precauciones a tal grado, que a no ser un verdadero prodigio en muchos años no oiréis decir de otra fuga.
— Sin embargo, paréceme una ingratitud ...
— Escuchad, don César, y no os procupéis; por vos no es posible que nada alcancéis. Ahora, respondedme ¿os queda algún influjo poderoso que mover? Y en caso que queráis procurároslo ¿no teméis que a los primeros pasos os prendan y quedéis peor que antes? El delito de que era acusada María era leve en comparación del que se os imputa, yo tenía con el Arzobispo motivos grandes para pedir una gracia, él se ha empeñado también
por su parte, y sin embargo ¿qué consiguió ? Nada, nada, y si no hubiera sido por la astucia de Teodoro, aún tienen en la Inquisición a estas desgraciadas. Creedme, don César, y partid. Si en algo necesita de mí doña Blanca, le serviré con la lealtad que me conocéis y tendrá en mí un apoyo; pero vos, partid.
Don César reflexionó un poco, y por fin, levantando con resolución la cabeza, exclamó:
— Partiré ahora mismo. ¡Pobre Blanca!
— ¡Gracias a Dios que os resolvéis!
Don César, sin hablar ya más, se despidió de Martín y de María, y montando a caballo tomó el camino de Acapulco. Don César conocía aquel camino porque lo había andado cuando salió desterrado por su desafío con don Alonso de Rivera, y cuando volvió de ese destierro.
Martín y su mujer se internaron por los pueblitos de la tierra caliente, buscando un hogar en donde pudieran pasar algunos meses sin ser conocidos.
Cosa de doce días tardó don César en llegar hasta Acapulco. El camino había sido para él una constante lucha. A cada momento intentando volverse en busca de Blanca, y recordando luego las reflexiones de Martín,
se detenía algunas ocasiones a meditar y, perdido en sus pensamientos, permanecía una hora entera en medio del camino sin moverse.
Por fin llegó al puerto.
Acapulco era en aquellos tiempos el puerto más importante
de toda la Nueva España. Por allí se hacía el comercio con la China, por allí entraban todas las mercancías, y por allí salía la gente y los refuerzos que de Nueva España se remitían a las Filipinas.
Cada virrey procuraba que en su tiempo se hiciesen mayores envíos, tanto de dinero a la corona de España como de gente a Manila.
El marqués de Gelves en los días del tumulto, preparaba una grande expedición, que no pudo ver realizada por todos los acontecimientos de México, pero un sobrino suyo, encargado de este asunto en particular,
continuó con más brío y con mayor empeño armando y equipando gente.
La Audiencia de México, como todo usurpador, veía en todo un amago a su seguridad y una conspiración contra su poder. La noticia de la gente que se armaba y disponía en Acapulco, llegó a la capital de la Colonia,
y se aumentó y se comentó la noticia; se representó aquella gente como un ejército dispuesto a marchar ya sobre México a derribar a la Audiencia y a restablecer en el virreinato al marqués de Gelves.
En consecuencia, salieron órdenes disponiendo que se
suspendiera todo apresto. Cuando don César llegó a la plaza de Acapulco, había
en ella una curiosa animación.
Españoles, indios, negros, chinos, mulatos, todos cruzaban
por las calles, alegres y conversando en voz alta en sus diferentes idiomas; los soldados y los marineros que iban a partir se despedían, los que se quedaban en tierra se empeñaban a porfía en ofrecer a los que se marchaban, frutos de la tierra que muchos de ellos no debían volver a probar en su vida.
En la bahía se balanceaban majestuosamente, en medio de una mar tranquila y azulada, los bajeles de la flota que iba a partir para Filipinas. Todos esperaban con terror o con ilusión aquella partida, y en medio de aquel rumor, se aguardaba a cada momento escuchar el cañonazo que anunciara la marcha.
Don César se dirigió a uno de los soldados que encontró
en la calle.
— ¿Podríais indicarme, señor soldado —le dijo— en dónde me sería posible presentarme para tomar lugar en vuestras filas?
— Mirad allá; donde está la banderita del rey, vive el intendente; pero si queréis yo os conduciré, que en la compañía en que sirvo y debe partir hoy, tenemos vacante.
— Me haréis señalado servicio en acompañarme.
— ¿Sabéis leer y escribir?
— Sí que sé.
— ¿Conocéis el servicio?
— Conózcolo.
— ¿De mar y tierra?
— De mar y tierra.
— En ese caso, puede que lleguéis mu y pronto a ser oficial.
— Dios lo quiera.
El soldado llevó a don César ante el intendente. Don César era bien apersonado, sabía leer y conocía el servicio,
y un soldado así no lo podía perder Su Majestad. En un momento se facilitó todo, se le hizo jurar bandera y se le puso listo.
Poco después sonó en la bocana un cañonazo al que contestó una inmensa gritería.
Comenzó el embarque de la tropa, que se prolongó demasiado hasta entrar ya la noche. El viento soplaba favorable, las velas se tendieron, los buques se aparejaron para partir y levantaron las anclas.
Don César, en medio de un grupo de soldados, contemplaba las luces del castillo y de las casas del puerto, que iban desapareciendo entre las sombras de la noche al alejarse las embarcaciones.
A la mañana siguiente, el mar desierto ya azotaba las playas del puerto. A la animación había sucedido el silencio, a la vida, el sueño, y sólo como un punto blanco se divisaba a lo lejos uno de los bajeles de la flota.
Presentación de Omar Cortés Capítulo vigésimoprimero Capítulo vigésimotercero Biblioteca Virtual Antorcha