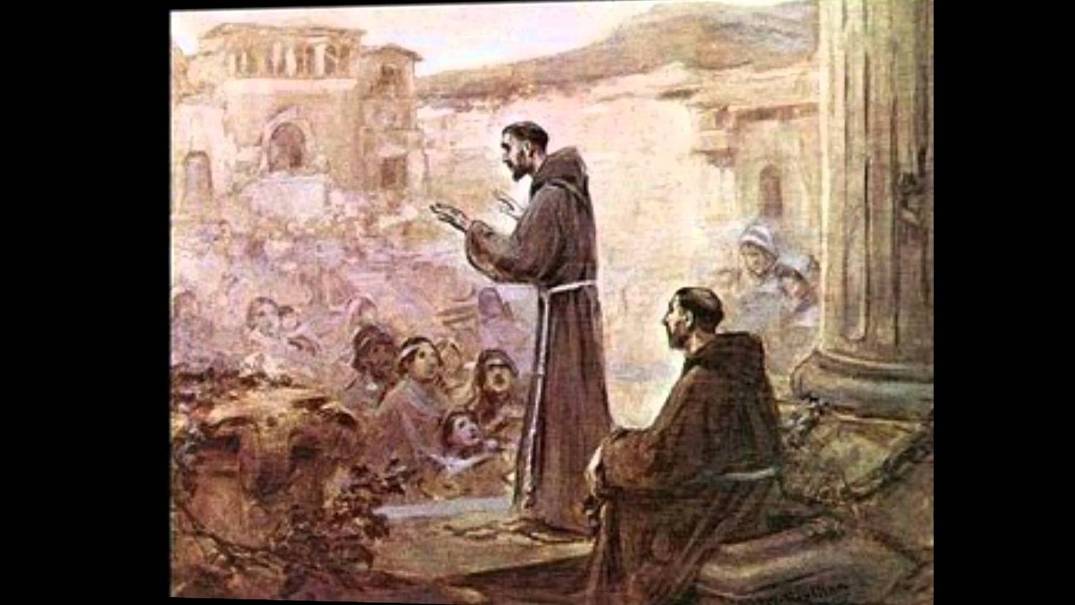
| Presentación de Omar Cortés | Capítulo octavo | Capítulo décimo | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|
Vicente Riva Palacio Monja y casada, virgen y martir ***** LIBRO PRIMERO El convento de Santa Teresa la antigua Capítulo noveno Cómo el negro Teodoro probó que no necesitaba de armas
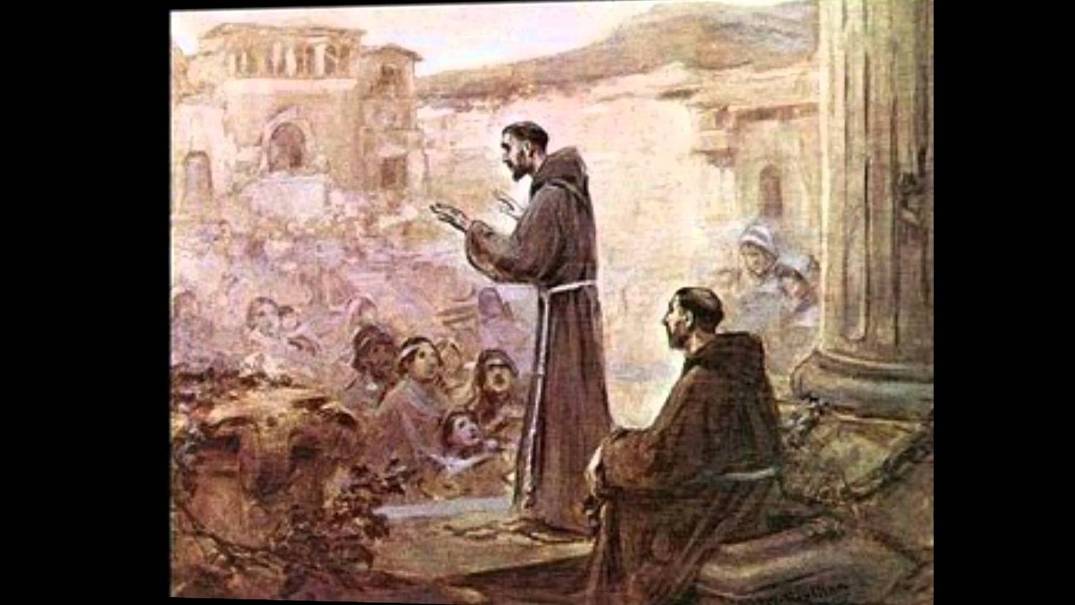
El oidor era hombre de un valor a toda prueba, no de los que se animan ante el peligro sino de los que lo buscan y lo desafían. Un peligro le amenazaba aquella noche en la calle y sentía una necesidad, una especie
de vértigo para buscarlo y encontrarlo cuanto antes.
Don Fernando estaba enamorado, y todos los enamorados
han sido y serán siempre lo mismo. Doña Beatriz sabía que se tramaba su muerte, y don Fernando se hubiera creído deshonrado si hubiera dejado de salir a la calle esa noche; creería doña Beatriz que había tenido
miedo.
Además, tenía urgente necesidad de ver al Arzobispo,
de saber la resolución del virrey.
El negocio de la fundación del convento de Santa
Teresa estaba de tal manera identificado con sus amores, que creía servir a doña Beatriz ayudando al Arzobispo.
Cerró la noche y don Fernando se dispuso para salir.
Sin embargo de su valor, creyó necesarias algunas
precauciones.
Vistióse bajo su ropilla una ligera cota de malla de
acero, perfectamente templado, y que podía resistir el golpe de un puñal sin perder uno sólo de sus anillos; y, además de su espada y de su daga, prendió en su talabarte dos pequeños pistoletes; se caló un ancho sombrero adornado de una pluma negra, se cubrió con un
ferreruelo de vellorí y salió a la calle.
Registró con la vista por todos lados, pero nada pudo
descubrir, a pesar de que el cielo no estaba entoldado como la víspera y la luna alumbraba bastante.
Don Fernando echó a andar y detrás de él se ¿estacó
un bulto que comenzó a seguirle a cierta distancia; pero sin alejarse mucho ni perderle de vista.
El oidor caminaba de prisa, pero podía notarse que
cuidaba siempre que le era posible de ir por la mitad de la calle y no torcer las esquinas cerca de los muros de las casas.
El hombre que le seguia debía ir descalzo, porque
sus pisadas no producían el menor ruido marchando como los gatos, sin que pudieran sentirse sus pasos.
En esos días estaba en construcción el templo de la
Catedral y casi todo el terreno que ésta ocupa estaba lleno de andamies, de montones de piedra, de madera, de inmensos bloques de granito, en fin, de todo eso que, formando para los profanos un caos inexplicable, es el pensamiento del arquitecto que va con la luz de la
inteligencia a moverse, a ordenarse, a colocarse, a formar una maravilla del arte y a materializar en una mole gigantesca una idea encendida en la pequeña cabeza de un hombre.
Desde allí se descubría la puerta del Arzobispado,
y entre aquellos materiales acumulados se perdió, como que se desvaneció el hombre que seguía al oidor. Era indudablemente el lugar más propio para ocultarse y para vigilar a todos los que entrasen o saliesen del palacio del Arzobispo.
Don Fernando preguntó por su Ilustrísima y un familiar
le hizo entrar inmediatamente.
— ¡Albricias! —dijo alegremente el Arzobispo al ver a don Fernando.
— De las mismas —contestó el oidor, siguiendo el humor
del prelado.
— El virrey da su beneplácito para continuar la obra
inmediatamente; aquí está la orden.
— Mil parabienes. ¿Pero cómo logró tan pronto su
Ilustrísima ...?
— ¡Ah! no ha sido poco el trabajo. Su Excelencia
estaba realmente prevenido: ese don Alonso de Rivera y su amigo don Pedro de Mejia (Dios se los perdone) han trabajado con un tesón digno de santa causa.
— Pero al fin ...
— Ahora veréis, al llegar al palacio parecióme más
prudente consejo tener vista con mi señora la virreina, que, como sabéis, muestra particular empeño en nuestra fundación, porque allá en su mocedad estuvo algunos meses en un convento de Carmelitas descalzas y su santo celo nos ha dado también en sus dos hijas piadosos
auxiliares para nuestra empresa. Su Excelencia debía entrar a la cámara de la virreina pocos momentos después que yo, pero tiempo tuve suficiente para prepararla, así como a las dos niñas. De manera que ellas y yo, tanto instamos y rogamos y suplicamos, que su Excelencia no pudo menos que darme la orden que yo solicitaba. ¡Ah, señor oidor! Este ha sido un triunfo que hemos alcanzado, y que es preciso aprovechar sin
pérdida de tiempo.
— Yo aseguro a vuestra señoría Ilustrísima que mañana
en la tarde no conocerá el lugar en que las casas existieron.
Y el Arzobispo y el oidor continuaron, lo menos por dos horas, hablando de sus planes.
Teodoro, que seguía a don Fernando, se ocultó en las
obras de la nueva Catedral; buscó un lugar desde donde observar la puerta del Arzobispado y, colocándose a su sabor, se quedó inmóvil.
Una hora había permanecido allí, confundido por su
color negro con la sombra del naciente edificio, cuando sintió un leve rumor de pasos que se acercaban por el mismo camino que él había traído.
Con mucha precaución levantó la caheza y vio tres
hombres que procuraban ocultarse también, muy cerca del lugar que él ocupaba.
— Está seguro —dijo uno de ellos al otro— está en el Arzobispado.
— Tan seguro, que yo le v i entrar desde la pared de
enfrente adonde me dijiste que me quedara de vigía.
— Sí debe ser, porque quien nos manda me dijo que
debía venir esta noche a ver al Arzobispo y que por aquí debía pasar al retirarse.
— Seguro es el golpe.
— Ahora esperad, y silencio.
Y todos callaron. Teodoro no había perdido una palabra.
Mucho tiempo transcurrió así, y Teodoro observaba
de cuando en cuando una cabeza que se alzaba muy cerca de él, para mirar la calle que venía del Arzobispado. La luna estaba ya en la mitad del cielo.
Por fin sonó una puerta y se percibió un bulto negro
que, saliendo del palacio del Arzobispo, se dirigía al lugar de la emboscada.
— ¿Es él? —dijo uno de los hombres.
— Debe de ser —contestó otro — pero es necesario
estar muy seguros, y sobre todo no precipitarnos porque anda siempre bien armado y es diestro.
— Pero solo.
— No le hace.
El bulto se acercaba más y más.
— El es —dijo uno.
— ¡Listos! —contestó el otro. Y los tres sacaron de la vaina sus puñales sin levantarse.
El bulto se percibía ya claramente; era el oidor y pasaba por delante de los hombres ocultos.
Entonces, sin hacer ruido y como si hubieran sido
unas sombras todos, se alzaron; pero no advirtieron que no eran ya tres, sino cuatro.
— ¡A él! —gritó uno precipitándose sobre el oidor; pero antes que hubiera podido acercársele recibió en la
cabeza un golpe terrible, que le hizo caer en tierra sin sentido.
Don Fernando tiró de la espada y se puso en guardia; pero la precaución era inútil: al mirar su actitud, el auxilio inesperado que le llegaba y la caída de uno de ellos, los asesinos echaron a huir.
Ni don Fernando ni el negro pensaron en seguirles.
El oidor quedó con su espada en la mano y el negro,
con su habitual indiferencia, cruzados los brazos, contemplándole
y teniendo en medio de ellos el cuerpo de aquel hombre que no se sabía si estaba muerto o privado.
— ¿Quién sois y qué queréis? —preguntó don Fernando al mirar que el negro no se movía.
— Soy el negro Teodoro, y sólo quiero servir a su
señoría en lo que me mande.
— ¡Teodoro! ¿Qué haces aquí?
— Seguir a usía.
— ¿Seguirme? ¿Y para qué?
— La señora mi ama sabía que esta noche querían la
muerte de usía.
Don Fernando se puso pensativo.
— ¿Ella te ha mandado?
— No, yo le pedí licencia para acompañar a usía en
esta noche.
El oidor volvió a callar por un rato.
— ¿Este hombre está muerto?
Teodoro se inclinó y puso su mano en la boca, y luego en el corazón del hombre.
— Está vivo —contestó.
— ¿Con qué le heriste?
— Con mi mano.
— Sería bueno llevárnosle.
El negro, sin esperar más, levantó al herido, que gimió débilmente, como si hubiera podido alzar a un niño,
y se volvió como para esperar una nueva orden.
— Vamos —dijo el oidor mirando si en el suelo había algo.
— Aquí está el arma de éste —dijo Teodoro levantando
un puñal del suelo.
Don Fernando guardó su espada y se puso en marcha seguido del negro, que llevaba a cuestas al herido. Avanzaron un poco y se oyó un rumor de pasos: eran dos hombres que traían la dirección opuesta y con los que debían encontrarse.
— ¡Ah de los que van! —dijo uno de los dos.
— ¡Alto los que vienen! —contestó don Fernando sacando
la espada.
A la luz de la luna se vieron brillar los estoques de los que venían. Teodoro puso con mucho cuidado al herido en el suelo, y se colocó al lado de don Fernando.
— ¿Quién va? —dijo una voz.
— Oidor de la Real Audiencia —contestó Quesada adelantándose.
— Mi señor don Fernando de Quesada.
— Señor bachiller —contestó el oidor.
— Loado sea Dios, que encuentro a su señoría, porque
en alas del temor hemos venido en su busca. ¿Ha tenido su señoría ...?
— Un mal encuentro; pero a Dios gracias que con el
refuerzo de Teodoro, ni yo tuve por qué sentir, ni ellos por qué alegrarse: mirad.
— Tenéis un cautivo.
— Es la proeza de Teodoro, pero retirémonos que no
sería prudente que así nos viesen.
— Si no le disgusta a usía, me tomaré la licencia de
acompañarle.
— No cabe disgusto en lo que causa satisfacción: acompañadme.
Teodoro alzó su carga y los cinco llegaron a la casa del oidor.
— Ahora, señor bachiller —dijo el oidor— tócame mi turno de ofreceros en esta noche hospitalidad, que a tales horas témome que no encontraréis abierta vuestra habitación.
— De grado acepto —contestó Martín— y no temo incomodar a su señoría, porque algunas cosas tengo que poder comunicarle.
— Pues pasad.
— Permitidme usía despedir a este compañero.
El bachiller habló algunas palabras con el embozado que le acompañaba, y éste se retiró, haciendo una profunda caravana al oidor.
El negro había permanecido firme cargando a su hombre.
Cuando estuvieron dentro ya de la casa y cerrado el zaguán, el bachiller, dirigiéndose al herido, dijo:
— ¿Y de éste, qué dispone su señoría?
— Lo veremos.
Un lacayo trajo un candil.
— No lo conozco —dijo Martín.
— Yo sí —agregó el oidor — y sobre todo por la librea.
Es un paje de la casa de don Pedro de Mejía. Por mi fe que no perdona mi señor don Alonso medio de oponerse a la fundación.
— ¿Creéis?
— Estoy seguro.
— Encargaos de ese hombre —dijo a sus criados don
Fernando— y subid vosotros conmigo —agregó dirigiéndose a Martín y a Teodoro.
Presentación de Omar Cortés Capítulo octavo Capítulo décimo Biblioteca Virtual Antorcha