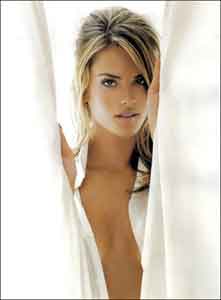
| Índice de Historia de la vida del buscón de Francisco de Quevedo | Libro Primero Capítulo II | Libro Primero Capítulo IV | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|
LIBRO PRIMERO
CAPÍTULO III
DE CÓMO FUÍ A UN PUPILAJE POR CRIADO DE DON DIEGO CORONEL
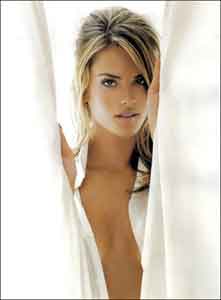
Determinó, pues, don Alonso de poner a su hijo en pupilaje; lo uno, por apartarle de su regalo, y lo otro, por ahorrar de cuidado. Supo que había en Segovia un licenciado Cabra, que tenía por oficio de criar hijos de caballeros, y envió allá el suyo, y a mí para que le acompañase y sirviese. Entramos primer domingo después de Cuaresma en poder de la hambre viva, porque tal laceria. no admite encarecimiento.
Él era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo. No hay más que decir para quien sabe el refrán que dice, ni gato ni perro de aquella color. Los ojos, avecinados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos; tan hundidos y obscuros, que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes; la nariz, entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado, que aun no fueron de vicio, porque cuestan dinero; las barbas, descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de pura hambre, parecía que amenazaba a comérselas; los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían desterrado; el gaznate, largo como avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se iba a buscar de comer, forzada de la necesidad; los brazos, secos; las manos, como un manojo de sarmiento cada una. Mirado de medio abajo, parecía tenedor, o compás con dos piernas largas y flacas; su andar, muy despacio; si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro; la habla, hética; la barba, grande, por nunca se la cortar por no gastar; y él decía que era tanto el asco que le daba ver las manos del barbero por su cara, que antes se dejaría matar que tal permitiese; cortábale los cabellos un muchaoho de los otros. Traía un bonete los días de sol, ratonado, con mil gateras y guarniciones de grasa; era de cosa que fue paño, con los fondos de caspa. La sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana; otros decían que era ilusión; desde cerca parecía negra, y desde lejos, entre azul; llevábala sin ceñidor; no traía cuello ni puños; parecía, con los cabellos largos y la sotana mísera y corta, lacayuelo de la muerte. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo. Pues ¿su aposento? Aun arañas no había en él; conjuraba los ratones, de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba; la cama tenía en el suelo, y dormía siempre de un lado, por no gastar las sábanas; al fin, era archipobre y protomiseria.
A poder, pues, de éste vine, y en su poder estuve con don Diego, y la noche que llegamos nos señaló nuestro aposento y nos hizo una plática corta, que por no gastar tiempo no duró más. Díjonos lo que habíamos de hacer; estuvimos ocupados en esto hasta la hora de comer; fuimos allá; comían los amos primero, y servíamos los criados. El refitorio era un aposento como un medio celemín; sustentábanse a una mesa hasta cinco caballeros. Yo miré primero por los gatos, y como no los vi, pregunté que cómo no los había a un criado antiguo; el cual, de flaco, estaba ya con la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse, y dijo: ¿Cómo gatos? Pues ¿quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias? En lo gordo se os echa de ver que sois nuevo.
Yo con esto me comencé a afligir, y más me asusté cuando advertí que todos los que de antes vivían en el pupilaje estaban como leznas, con unas caras que parecían se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Cabra, y echó la bendición; comieron una comida eterna, sin principio ni fin; trajeron caldo en unas escudillas de madera, tan claro, que en comer una de ellas peligraba Narciso más que en la fuente. Noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía Cabra a cada sorbo: Cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren; todo lo demás es vicio y gula. Acabando de decirlo echóse su escudilla a pechos, diciendo: Todo ésto es salud y otro tanto ingenio.
¡Mal ingenio te acabe!, decía yo entre mí cuando vi un mozo medio espíritu y tan flaco, con un plato de carne en las manos, que parecía la había quitado de sí mismo. Venia un nabo aventurero a vueltas, y dijo el maestro: ¿Nabos hay? No hay para mí perdiz que se le iguale; coman, que me huelgo de verlos comer. Repartió a cada uno tan poco carnero, que en lo que se les pegó a las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los miraba y decía: Coman, que mozos son y me huelgo de ver sus buenas ganas. Mire v. m. qué buen aliño para los que bostezaban de hambre.
Acabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa y en el plato unos pellejos y unos huesos; y dijo el pupilero: Quede esto para los criados, que también han de comer; no lo queramos todo.
¡Mal te haga Dios y lo que has comido, lacerado -decía yo-, que tal amenaza has hecho a mis tripas!. Echó la bendición y dijo: Ea, demos lugar a los criados, y váyanse hasta las dos a hacer ejercicio, no les haga mal lo que han comido.
Entonces yo no pude tener la risa, abriendo toda la boca. Enojóse mucho, y dijome que aprendiese modestia, y tres o cuatro sentencias viejas, y fuése. Sentámonos nosotros, y yo, que vi el negocio malparado y que mis tripas pedían justicia, como más sano y más fuerte que los otros, arremetí al plato, como arremetieron todos, y emboquéme de tres mendrugos los dos y el un pellejo. Comenzaron los otros a gruñir; al ruido entró Cabra diciendo: Coman como hermanos, pues Dios les da con qué; no riñan, que para todos hay. Volvióse al sol, y dejónos solos. Certifico a v. m. que había uno de ellos, que se llamaba Burra, vizcaíno, tan olvidado ya de cómo y por dónde se comía, que una cortecilla que le cupo la llevó dos veces a los ojos, y entre tres no la acertaba a encaminar de las manos a la boca.
Y pedí yo de beber, que los otros, por estar casi ayunos, no lo hacían y diéronme un vaso con agua; y no le hube bien llegado a la boca cuando, como si fuera lavatorio de comunión, me lo quitó el mozo espiritado que dije. Levantéme con grande dolor de mi ánima, viendo que estaba en casa donde se brindaba a las tripas y no hacían la razón. Dióme gana de descomer, aunque no había comido; digo, de proveerme, y pregunté por las necesarias a un antiguo, y díjome: No lo sé; en esta casa no las hay; para una vez que os proveeréis mientras aquí estuviéredes, dondequiera podéis, que aquí estoy dos meses ha y no he hecho tal cosa sino el día que entré, como vos agora, de lo que cené en mi casa la noche antes. ¿Cómo encareceré yo mi tristeza y pena? Fue tanta, que considerando lo poco que había de entrar en mi cuerpo, no osé, aunque tenía gana, echar nada de él.
Entretuvímonos hasta la noche. Decíame don Diego que qué haría él para persuadir a las tripas que habían comido, porque no lo querían creer. Andaban vaguidos en aquella casa, como en otras ahitos. Llegó la hora del cenar -pasóse la merienda en blanco-; cenamos mucho menos, y no carnero, sino un poco del nombre del maestro: cabra asada. Mire vuesa merced si inventara el diablo tal cosa. Es cosa muy saludable y provechosa -decía- cenar poco para tener el estómago desocupado, y citaba una retahila de médicos infernales. Decía alabanzas de la dieta, y que ahorraba un hombre sueños pesados, sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que comían. Cenaron, y cenamos todos, y no cenó ninguno. Fuímos a acostar, y en toda la noche yo ni don Diego pudimos dormir; él trazando de quejarse a su padre y pedir que le sacase de allí, y yo aconsejándole que lo hiciese, aunque últimamente le dije: Señor, ¿sabéis de cierto si estamos vivos? Porque yo imagino que en la pendencia de las berceras nos mataron, y que somos ánimas que estamos en el purgatorio; y así, es por demás decir que nos saque vuestro padre si alguno no nos reza en alguna cuenta de perdones y nos saca de penas con alguna misa en altar privilegiado.
Entre estas pláticas y un poco que dormimos se llegó la hora del levantar; dieron las seis, y llamó Cabra alección; fuimos y oímosla todos. Ya mis espaldas e ijadas nadaban en el jubón, y las piernas daban lugar a otras siete calzas; los dientes sacaba con tobas, amarillos, vestidos de desesperación. Mandáronme leer el primer nominativo a los otros, y era de manera mi hambre, que me desayuné con la mitad de las razones, comiéndomelas. Y todo esto creerá quien supiere lo que me contó el mozo de Cabra, diciendo que él ha visto meter en casa, recién venido, dos frisones y que a dos días salieron caballos ligeros, que volaban por los aires; y que vió meter mastines pesados, y a tres horas salir galgos corredores; y que una Cuaresma topó muchos hombres, unos metiendo los pies, otros las manos, otros todo el cuerpo, en el portal de su casa, esto por muy gran rato, y mucha gente que venía a sólo aquello de fuera; y preguntando un día que qué seria, porque Cabra se enojó de que se lo preguntase, respondió que los unos tenían sarna y los otros sabañones, y que en metiéndolos en aquella casa morían de hambre, de manera que no comian de alli adelante. Certificóme que era verdad. Yo, que oonocí la casa, lo creo; digolo porque no parezca encarecimiento lo que dije. Y volviendo a la lección, dióla y decorámosla. Y proseguí siempre en aquel modo de vivir que he contado.
Sólo añadió a la comida tocino a la olla, por no sé qué que le dijeron un dia de hidalguía allá fuera. Y así tenía una caja de hierro, toda agujereada como salvadera; abríala y metía un pedazo de tocino en ella, que la llenase, y tornábala a cerrar; y metíala colgando de un cordel en la olla para que la diese algún zumo por los agujeros, y quedase para otro dia el tocino. Parecióle después que en esto se gastaba mucho, y dió en sólo asomar el tocino en la olla.
Pasábamoslo con estas cosas como se puede imaginar. Don Diego y yo nos vimos tan al cabo, que ya que para comer no hallábamos remedio, pasado un mes, le buscamos para no levantarnos de mañana; y así trazábamos de decir que teníamos algún mal. Pero no dijimos calentura, porque, no la teniendo, era fácil de conocer el enredo; dolor de cabeza o muelas era poco estorbo; dijimos, al fin, que nos dolían las tripas, y estábamos malos de achaque de no haber hecho de nuestras personas en tres días, fiados en que, a trueque de no gastar los cuartos, no buscaría remedio. Ordenó lo el diablo de otra suerte, porque tenía una receta que había heredado de su padre, que fue boticario. Supo el mal, y aderezó una melecina; y llamando a una vieja de setenta años, tía suya, que le servía de enfermera, dijo que nos echase sendas gaitas. Empezaron por don Diego; el desventurado atajóse, y la vieja, en vez de echársela dentro, disparósela por entre la camisa y el espinazo, y dióle con ella en el cogote; y vino a servir por defuera guarnición la que dentro había de ser aforro. Quedó el mozo dando gritos; vino Cabra, y viéndolo, dijo que me echasen a mí la otra, que luego tornarían a don Diego. Yo me resistía, pero me valió poco, porque, teniéndome Cabra y otros, me la echó la vieja, a la cual de retorno di con ella en toda la cara. Enojóse Cabra conmigo, y dijo que él me echaría de su casa, que bien se echaba de ver que era bellaquería todo; mas no lo quiso mi ventura. Quejámonos nosotros a don Alonso, y el Cabra le hacía creer que lo hacíamos por no asistir al estudio.
Con esto no nos valían plegarias. Metió en casa la vieja por ama para que guisase y sirviese a los pupilos, y despidió al criado porque le halló un viernes a la mañana con unas migajas de pan en la ropilla. Lo que pasamos con la vieja, Dios lo sabe; era tan sorda, que no oía nada; entendía por señas; ciega y tan gran rezadera, que un día se le desensartó el rosario sobre la olla y nos la trujo con el caldo más devoto que jamás comí. Unos decían: ¿Garbanzos negros? Sin duda son de Etiopía. Otros decían: ¿Garbanzos con luto? ¿Quién se les habrá muerto? Mi amo fue el que se encajó una cuenta, y al masticarla se quebró un diente.
Los viernes nos solía enviar unos huevos con tantas barbas a fuerza de pelos y canas suyas, que podían pretender corregimiento o abogacía. Pues meter el badil por el cucharón, enviar una escudilla de caldo empedrada, era ordinario. Mil veces topé yo sabandijas, palos y estopa de la que hilaba, en la olla, y todo lo metía para que hiciese presencia en las tripas y abultase.
Pasamos este trabajo hasta la Cuaresma que vino, y a la entrada de ella estuvo malo un compañero. Cabra, por no gastar, detuvo el llamar el médico hasta que ya él pedía confesión más que otra cosa. Llamó entonces un platicante, el cual le tomó el pulso y dijo que la hambre le había ganado por la mano el matar a aquel hombre. Diéronle el Sacramento, y el pobre, cuando lo vió -que había un día que no hablaba-, dijo: Señor mío Jesucristo, necesario ha sido el veros entrar en esta casa para persuadirme que no es el infierno. Imprimiéronsele estas razones en el corazón; murió el pobre mozo; enterrámosle muy pobremente, por ser forastero, y quedamos todos asombrados. Divulgóse por el pueblo el caso atroz; llegó a oídos de don Alonso Coronel, y como no tenía otro hijo, desengañóse de las crueldades de Cabra, y comenzó a dar más crédito a las razones de dos sombras, que ya estábamos reducidos a tan miserable estado. Vino a sacarnos del pupilaje, y teniéndonos delante, nos preguntaba por nosotros. Y tales nos rió, que, sin aguardar más, trató muy mal de palabras al licenciado Vigilia. Nos mandó llevar en dos sillas a casa; despedímonos de los compañeros, que nos seguían con los deseos y con los ojos, haciendo las lástimas que hace el que queda en Argel viendo venir rescatados sus compañeros.
| Índice de Historia de la vida del buscón de Francisco de Quevedo | Libro Primero Capítulo II | Libro Primero Capítulo IV | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|