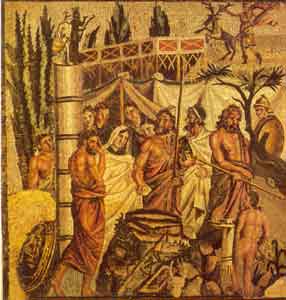
| Índice de Fedro o De la belleza de Platón | Segunda parte | Cuarta parte | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|
FEDRO
O
DE LA BELLEZA
TERCERA PARTE
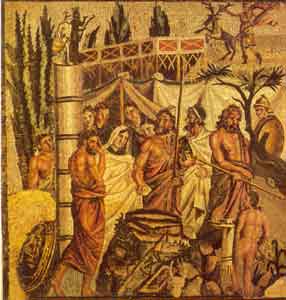
SÓCRATES. - Figúrate, mi querido joven, que el primer discurso era de Fedro, hijo de Pitocles, del barrio de Mirrinos, y que el que voy a pronunciar es de Estesícoro de Himera, hijo de Eufemo. He aquí, cómo es preciso hablar. No, no hay nada de verdadero en el primer discurso; no, hay que despreciar a un amante apasionado y abandonarse al hombre sin amor, por la sola razón de que uno delira y el otro está en su sano juicio. Esto sería muy bueno, si fuese evidente que el delirio es un mal, pero es todo lo contrario; al delirio inspirado por los dioses es al que debemos los más grandes bienes. Al delirio se debe que la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona, hayan hecho numerosos y señalados servicios a las repúblicas de la Hélade y a los ciudadanos. Cuando han estado a sangre fría, poco o nada se les debe. No quiero hablar de la Sibila, ni de todos aquellos que habiendo recibido de los dioses el don de profecía, han inspirado a los hombres sabios pensamientos, anunciándoles el porvenir, porque sería extenderme inútilmente sobre una cosa que nadie ignora. Por otra parte, puedo invocar el testimonio de los antiguos, que han creado el lenguaje, no han mirado el delirio como indigno y deshonroso; porque no hubieran aplicado este nombre a la más noble de todas las artes, la que nos da a conocer el porvenir y no la hubieran llamado así, y si le dieron este nombre fue porque pensaron que el delirio es un don magnífico cuando nos viene de los dioses.
Por el contrario, la indagación del porvenir hecha por hombres sin inspiración, que observaban el vuelo de los pájaros y otros signos, recibió otro nombre porque estos adivinos buscaban, con ayuda del razonamiento, dar al pensamiento humano la inteligencia y el conocimiento; y los modernos, mudando la antigua o en su enfática han llamado de otra manera a este arte. Por lo tanto, todo lo que la profeáa tiene de perfección y de dignidad sobre el arte augural, respecto al nombre como a la cosa, otro tanto el delirio, que viene de los dioses; es más noble que la sabiduría que viene de los hombres; y los antiguos nos lo atestiguan.
Cuando los pueblos han sido víctimas de epidemias y de otros terribles azotes en castigo por un antiguo crimen, el delirio, apoderándose de algunos mortales y llenándoles de espíritu profético, los obligaban a buscar un remedio a estos males, y un refugio contra la cólera divina con súplicas y ceremonias expiatorias. Al delirio se deben las purificaciones y los ritos misteriosos que preservaron de los males presentes y futuros al hombre inspirado y animado por un espíritu profético, descubriéndole los medios para salvarse. Hay una tercera clase de delirio y de posesión, que es la inspirada por las musas. Cuando se apodera de un alma inocente y virgen aún, la transporta y le inspira odas y otros poemas para enseñarlos a las generaciones nuevas, celebrando las proezas de los antiguos héroes. Pero el que intente aproximarse al santuario de la poesía, sin estar agitado por este delirio que viene de las musas, o que crea que el arte sólo basta para hacerle poeta, estará muy lejos de la perfección; y la poesía de los sabios se verá siempre eclipsada por los cantos que respiran un éxtasis divino.
Éstas son las maravillosas ventajas que da a los mortales el delirio inspirado por los dioses, y podría citar otras muchas. Por lo que guardémonos de temerle, y no nos dejemos alucinar por ese tímido discurso, que pretende que se prefiera un amigo frío al amante agitado por la pasión. Para que nos diéramos por vencidos por sus razones, sería preciso que nos demostrara que los dioses que inspiran el amor no quieren el mayor bien, ni para el amante, ni para el amado. Nosotros probaremos por el contrario, que los dioses nos envían esta especie de delirio para nuestra mayor felicidad. Nuestras pruebas provocarán el desdén de los falsos sabios, pero convencerán a los sabios verdaderos. Por lo pronto, debemos determinar la naturaleza del alma divina y humana con la observación de sus facultades y propiedades.
Partiremos de este principio: toda alma es inmortal porque lo que tiene un movimiento continuo es inmortal. El ser que comunica el movimiento o el que le recibe, en el momento en que cesa de ser movido, deja de vivir; sólo el ser que se mueve por sí mismo, sin poder dejar de ser el mismo, jamás para de moverse; incluso es para los otros seres que participan del movimiento, origen y principio del movimiento mismo. Un principio no puede ser producido porque lo que comienza a existir debe ser producido por un principio, y el principio mismo no ser producido por nada, porque si lo fuera, dejaría de ser principio.
Pero si no ha comenzado a existir, no puede tampoco ser destruido. Porque si un principio pudiese ser destruido, no podría renacer de la nada, ni nada tampoco podría renacer de él, si como hemos dicho, todo es producido necesariamente por un principio. Así, el ser que se mueve por sí mismo, es el principio del movimiento y no puede ni nacer, ni perecer, porque de otra manera el Uranos entero y todos los seres, que han recibido la existencia, se postrarían en una profunda inmovilidad, y no existiría un principio que les volviera el movimiento, una vez destruido. Queda, pues, demostrado, que lo que se mueve por sí mismo es inmortal, y nadie temerá afirmar que el poder de moverse por sí mismo es la esencia del alma. En efecto, todo cuerpo movido por un impulso extraño, es inanimado; todo cuerpo que recibe el movimiento de un principio interior, es animado; ésa es la naturaleza del alma. Si es cierto que lo que se mueve por sí mismo no es otra cosa que el alma, se deduce que el alma no tiene ni principio ni fin. Pero basta ya de hablar de su inmortalidad.
Ocupémonos ahora del alma en sí misma. Para decir lo que ella es, sería preciso una ciencia divina y desenvolvimientos sin fin. Para comprender su naturaleza con una comparación, basta una ciencia humana y algunas palabras. Digamos, pues, que el alma se parece a las fuerzas combinadas de un tronco de caballos y un cochero; los corceles y los cocheros de las almas divinas son excelentes y de buena raza, pero en los demás seres, su naturaleza es una mezcla de bien y de mal. Por esta razón en la especie humana, el cochero dirige dos corceles, el uno excelente y de buena raza, y el otro muy diferente del primero y de un origen también muy distinto; y un par de caballos semejante no puede dejar de ser penoso y difícil de guiar.
¿Pero por qué, entre los seres animados, unos se llaman mortales y otros inmortales? Esto es lo que conviene esclarecer. El alma universal rige la materia inanimada y hace su evolución en el universo, manifestándose bajo mil formas diversas. Cuando es perfecta y alada, campea en lo más alto de los cielos, y gobierna el orden universal. Pero cuando ha perdido sus alas, rueda en los espacios infinitos hasta que se adhiere a algo sólido, y fija allí su estancia; y cuando ha revestido un cuerpo terrestre, que desde aquel acto, movido por la fuerza que le comunica, parece moverse por sí mismo, esta reunión de alma y cuerpo se llama un ser vivo, con el aditamento de ser mortal. En cuanto al hombre inmortal, el razonamiento no puede definido, pero nosotros nos lo imaginamos; y sin haber visto jamás la sustancia, a la que este nombre conviene, y sin comprenderla lo suficiente, deducimos que un ser inmortal está formado por la reunión de un alma y de un cuerpo unidos de toda eternidad. Pero sea lo que Dios quiera, y dígase lo que se diga, para nosotros basta que expliquemos cómo las almas pierden sus alas. Ésta es quizá la causa.
La virtud de las alas consiste en las cosas pesadas hacia las regiones superiores, donde habita la raza de los dioses, siendo ellas participantes de lo divino más que todas las cosas corporales. Es divino todo lo que es bello, bueno, verdadero, y lo que posee cualidades análogas, y también lo es lo que nutre y fortifica las alas del alma; y todas las cualidades contrarias como la fealdad, el mal, las desgastan y echan a perder. El señor omnipotente, que está en el Ufanos, Zeus, se adelanta, conduciendo su carro alado, ordenando y vigilándolo todo. El ejército de los dioses y de los demonios le sigue, dividido en once tribus; porque de las doce divinidades supremas, sólo Hestia queda en el palacio celeste; las once restantes, en el orden que les está prescrito, conducen cada una la tribu que preside. ¡Qué encantador espectáculo nos ofrece la inmensidad del cielo, cuando los inmortales bienaventurados realizan sus revoluciones, llenando cada uno las funciones que les están encomendadas! Detrás de ellos marchan los que quieren y pueden seguirles, porque en la corte celestial está desterrada la envidia.
Cuando van al festín y el banquete que les espera, avanzan por un camino escarpado hasta la cima más elevada de la bóveda del Uranos. Los carros de los dioses, mantenidos siempre en equilibrio por sus corceles dóciles al freno, suben sin esfuerzo; los otros caminan con dificultad, porque el caballo malo pesa sobre el carro inclinado y le arrastra hacia la tierra, si no ha sido sujetado por su cochero.
Entonces el alma sufre una prueba y sostiene una terrible lucha. Las almas de los inmortales, cuando han subido a lo más alto del Uranos, se elevan por cima de la bóveda celeste y se fijan sobre su convexidad; entonces se ven arrastradas por un movimiento circular, y contemplan durante esta evolución lo que se halla fuera de esta bóveda, que abraza el universo.
Ninguno de los poetas de este mundo ha celebrado la región que se extiende por cima del Uranos; ninguno la celebrará jamás dignamente. He aquí, sin embargo, lo que es, porque no hay temor de publicar la verdad sobre todo, cuando se trata de la verdad. La esencia sin color, sin forma impalpable, no puede contemplarse sino por la guía del alma, la inteligencia; en torno de la esencia está la estancia de la ciencia perfecta que abraza la verdad toda entera. El pensamiento de los dioses, que se alimenta de inteligencia y de ciencias sin mezcla, como el de toda alma ávida del alimento que le conviene, gusta ver la esencia divina de que hacía tiempo estaba separado, y se entrega con placer a la contemplación de la verdad, hasta el instante en que el movimiento circular la lleve al punto de su partida. Durante esta revolución contempla la justicia en sí, la sabiduría en sí, no esta ciencia que está sujeta a cambio y que se muestra diferente según los distintos objetos, que nosotros, mortales, queremos llamar seres, sino la ciencia que tiene por objeto el ser de los seres. Y cuando ha contemplado las esencias y está completamente saciado, se sume de nuevo en el cielo y entra en su estancia. Apenas ha llegado, el cochero conduce los corceles al establo, en donde les da ambrosía para comer y néctar para beber. Ésa es la vida de los dioses.
Entre las otras almas, la que sigue a las almas divinas con paso más igual y que más las imita, levanta la cabeza de su cochero hasta las regiones superiores, y se ve arrastrada por el movimiento circular; pero, molestada por sus corceles, apenas puede entrever las esencias. Hay otras, que tan pronto suben, bajan, y que arrastradas acá y allá por sus corceles perciben ciertas esencias y no pueden contemplarlas todas. En fin, otras almas siguen de lejos, aspirando como las primeras a elevarse hacia las regiones superiores, pero sus esfuerzos son impotentes; están como sumergidas y errantes en los espacios inferiores, y, luchando con ahínco por ganar terreno, se ven entorpecidas y completamente abatidas; entonces no hay más que confusión, combate y lucha desesperada; y por la poca destreza de sus cocheros, muchas de estas almas se ven heridas, y otras ven caer una a una las plumas de sus alas; todas, después de esfuerzos inútiles e impotentes para elevarse hasta la contemplación del Ser absoluto, desfallecen, y en su caída no les queda más alimento que las conjeturas de la opinión. Este tenaz empeño de las alas por elevarse a un punto desde donde puedan descubrir la llanura de la verdad, hace de que sólo en esta llanura pueden encontrar un alimento capaz de nutrir la parte más noble de sí mismas, y de desenvolver las alas que llevan al alma lejos de las regiones inferiores.
Es una ley de Adrasto, que toda alma que ha podido seguir al alma divina y contemplar con ella alguna de las esencias, esté exenta de todos los males hasta un nuevo viaje; y si su vuelo no se debilita, ignorará eternamente sus sufrimientos. Pero cuando no puede seguir a los dioses, cuando por un extravío funesto, llena del impuro alimento del vicio y del olvido, se entorpece y pierde sus alas, entonces cae en esta tierra; una ley quiere que en esta primera generación y aparición sobre la tierra no anime el cuerpo de ningún animal.
El alma que ha visto, lo mejor posible, las esencias y la verdad, deberá constituir un hombre que se consagrará a la sabiduría a la belleza, a las musas y al amor. La que ocupa el segundo lugar será un rey justo o guerrero o poderoso. La de tercer lugar, un político, un financiero, un negociante. La del cuarto, un atleta infatigable o un médico; la del quinto, un adivino o un iniciado; la del sexto, un poeta o un artista; la del séptimo, un obrero o un labrador; la del octavo, un sofista o un demagogo; la del noveno, un tirano. En todos estos estados, a todo el que ha practicado la justicia, le espera después de su muerte un destino más alto; el que la ha violado cae en una condición inferior. El alma no puede volver a la estancia de donde ha partido, sino luego de un destierro de diez mil años; porque no recobra sus alas antes, a menos que haya cultivado la filosofía con un corazón sincero o amado a los jóvenes y con un amor filosófico. A la tercera revolución de mil años, si ha escogido tres veces seguidas este género de vida, recobra sus alas y vuela hacia los dioses en el momento en que la última, a los tres mil años, se ha realizado. Pero las otras almas, después de haber vivido su primera existencia, Son objeto de un juicio; y una vez juzgadas, las unas descienden a las entrañas de la tierra para sufrir allí su castigo; otras, que han obtenido. una sentencia favorable, se ven conducidas a un paraje del Uranos, donde reciben las recompensas correspondientes a las virtudes que hayan practicado en su vida terrestre.
Después de mil años, las unas y las otras son llamadas para un nuevo arreglo de las condiciones que hayan de sufrir, y cada una puede escoger el género de vida que mejor le parezca. De esta manera el alma de un hombre puede animar una bestia salvaje, y el alma de una bestia animar un hombre, con tal que éste haya sido hombre en una existencia anterior. Porque el alma que no ha vislumbrado la verdad, no puede revestir la forma humana. En efecto, el hombre debe comprender lo general; es decir, elevarse de la multiplicidad de las sensaciones a la unidad racional. Esta facultad no es más que el recuerdo de lo que nuestra alma ha visto, cuando seguía al alma divina en sus evoluciones; cuando, echando una mirada desdeñosa a lo que nosotros llamamos seres, se elevaba a la contemplación del verdadero Ser.
Por esta razón es justo que el pensamiento del filósofo tenga sólo alas, pensamiento que se una siempre que sea posible por el recuerdo, a las esencias a que Dios mismo debe su divinidad. El hombre que sabe servirse de estas reminiscencias está iniciado en los misterios de la infinita perfección, y sólo se hace él mismo perfecto. Desprendido de los cuidados que agitan a los hombres y curándose sólo de las cosas divinas, el vulgo pretende sanarle de su locura y lo ve que es un hombre inspirado.
A esto tiende este discurso sobre la cuarta especie de delirio. Cuando un hombre percibe las bellezas de este mundo y recuerda la belleza verdadera, su alma toma alas y desea volar; pero sintiendo su impotencia, levanta, como el pájaro, sus miradas al cielo, desprecia las ocupaciones de este mundo, y se ve tratado como insensato. De todos los géneros de entusiasmo, éste es el más magnífico en sus causas y en sus efectos para el que lo ha recibido en su corazón, y para aquél a quien ha sido comunicado.
Y el hombre que tiene este deseo y que se apasiona por la belleza, toma el nombre de amante. En efecto, como ya hemos dicho, toda alma humana ha debido necesariamente contemplar las esencias, pues de no ser así, no hubiera podido entrar en el cuerpo de un hombre. Pero los recuerdos de esta contemplación no se despiertan en todas las almas con la misma facilidad; una no ha hecho más que entrever las esencias; otra, después de su descenso a la tierra ha tenido la desgracia de verse arrastrada hacia la injusticia por asociaciones funestas, y olvidar los misterios sagrados que en otro tiempo había contemplado. Un pequeño número de almas son las únicas que conservan con alguna claridad este recuerdo. Estas almas, cuando perciben alguna imagen de las cosas del cielo, se llenan de turbación y no pueden contenerse, pero no saben lo que experimentan porque sus percepciones no son bastante claras. Y es que la justicia, la sabiduría y todos los bienes del alma, han perdido su brillantez, en las imágenes que vemos en este mundo. Entorpecidos nosotros mismos con órganos groseros, apenas pueden algunos, aproximándose a estas imágenes, reconocer ni aun el modelo que ellas representan. Nos estuvo reservado contemplar la belleza del todo radiante, cuando, mezclados con el coro de los bienaventurados, marchábamos con las demás almas en la comitiva de Zeus y de los demás dioses, gozando allí del más seductor espectáculo; e iniciados en los misterios, que podemos llamar divinos, los celebrábamos exentos de la imperfección y de los males, que en el porvenir nos esperaban, y éramos admitidos a contemplar estas esencias perfectas, simples, llenas de calma y de beatitud, y las visiones que irradiaban en el seno de la más pura luz. Y puros nosotros, nos veíamos libres de esta tumba que llamamos cuerpo, y que arrastramos con nosotros, como la ostra sufre la prisión que la envuelve.
Deben disimularse estos rodeos, debidos al recuerdo de una felicidad que no existe y que echamos de menos. En cuanto a la belleza, ella brilla, como ya he dicho, entre las demás esencias, y en nuestra estancia terrestre, donde lo eclipsa todo con su brillantez, la reconocemos por el más luminoso de nuestros sentidos. La vista es, en efecto, el más sutil de todos los órganos del cuerpo. No puede, sin embargo, percibir la sabiduría porque nuestro amor por ella sería increíble, si su imagen y las imágenes de las otras esencias, dignas de nuestro amor, se ofreciesen a nuestra vista, tan distintas y tan vivas como son. Pero hoy sólo la belleza tiene el privilegio de ser a la vez un objeto sorprendente y amable.
El alma que no tiene un recuerdo reciente de los misterios divinos, o que se ha abandonado a las corrupciones de la tierra, tiene dificultad en elevarse de las cosas de este mundo hasta la perfecta belleza por la contemplación de los objetos terrestres, que llevan su nombre. Antes bien, en vez de sentirse movida por el respeto hacia ella, se deja dominar por el atractivo del placer y, como una bestia salvaje, violando el orden eterno, se abandona a un deseo brutal, y en su comercio grosero no teme, no se avergüenza de consumar un placer contra la naturaleza. Pero el hombre que ha sido perfectamente iniciado, que contempló en otro tiempo el mayor número de esencias, cuando ve un semblante que imita la belleza celeste o un cuerpo que le recuerda por sus formas la esencia de la belleza, siente un temblor y experimenta los terrores religiosos de antaño; y fijando después sus miradas en el objeto amable, le respeta como a un dios y si no temiese ver tratado su entusiasmo de locura, inmolaría víctimas al objeto de su pasión, como a un ídolo, como a un dios.
A su vista, igual que un hombre atacado por la fiebre, cambia de semblante, el sudor inunda su frente, y un fuego poco común se entra por sus venas; en el momento en que recibe a través de los ojos la emanación de la belleza, siente este dulce calor que nutre las alas del alma. Esta llama derrite el caparazón, cuya dureza les impedía desde hacía tiempo desenvolverse. La afluencia de este alimento hace que el miembro, raíz de las alas, cobre vigor y las alas se esfuerzan por derramarse por toda el alma, porque primitivamente el alma era alada.
En este estado, el alma entra en efervescencia e irritación; y ella, cuyas alas empiezan a desarrollarse, es como un niño cuyas encías están irritadas e hinchadas por los primeros dientes. Las alas, desenvolviéndose, le provocan un calor, una dentera, una irritación del mismo género.
En presencia de un objeto bello recibe las partes de belleza que del mismo se desprenden y emanan; experimenta un calor suave que se reconoce satisfecho y nada en la alegría. Pero cuando está separada del objeto amado, el fastidio la consume, los poros del alma por donde salen las alas se secan, se cierran, de tal manera que no tienen ya salida.
Presa del deseo y encerradas en su prisión, las alas se agitan, como la sangre en las venas; empujan en todas direcciones y el alma, aguijoneada por todas partes se pone furiosa y fuera de sí de tanto sufrir, mientras ell'ecuerdo de la belleza la inunda de alegría. Estos dos sentimientos la dividen y la turban, y en la confusión a que la arrojan tan extrañas emociones, se angustia y en su frenesí no puede descansar de noche, ni gozar durante el día de tranquilidad. Antes bien, llevada por la pasión, se lanza a todas partes donde cree encontrar su querida belleza. Ha vuelto a verla, ha recibido de nuevo sus emanaciones, en el momento se vuelven a abrir los poros que estaban obstruidos, respira y no siente ya el aguijón del dolor, y disfruta en esos cortos instantes el placer más encantador. Así es, el amante no desea separarse de la persona amada porque nada le es más precioso que este objeto tan bello; madre, hermano, amigos, todo lo olvida; pierde su fortuna sin experimentar la menor sensación; deberes, atenciones que antes respetaba, nada le importan; consiente ser esclavo y adormecerse, con tal que esté cerca del objeto de sus deseos; y si adora al que posee la belleza es porque sólo en él encuentra alivio a los tormentos que sufre.
A esta afección, precioso joven, los hombres la llaman amor; los dioses le dan un nombre tan singular, que quizá te haga sonreir: Algunos homéridas nos citan, según creo, dos versos de su poeta, que han conservado, uno de los cuales es muy injurioso al amor y verdaderamente poco conveniente.
Los mortales le llaman Eros, el dios alado; los inmortales le llaman el Pteros, el que da alas. Se puede admitir o desechar la autoridad de estos dos versos; siempre es cierto que la causa y la naturaleza de la afección de los amantes son tales como yo las he descrito.
Si el hombre enamorado ha sido uno de los que antes siguieron a Zeus, tiene más fuerza para resistir al dios alado que caído sobre él; los que han sido servidores de Eros y le han seguido en su revolución alrededor del cielo, cuando se ven invadidos por el amor, y se creen ultrajados por el objeto de su pasión, se ven arrastrados por un furor sangriento, que los lleva a inmolarse con su ídolo. Así es que cada cual honra al dios cuya comitiva seguía, y le imita en su vida en la medida de sus posibilidades, por lo menos durante la primera generación y mientras no está corrompido; y esta imitación la lleva a cabo en sus intimidades amorosas y en todas las demás relaciones.
Cada hombre escoge un amor según su carácter, le hace su dios, le levanta una estatua en su corazón, y se complace en engalanaria, para rendirle adoración y celebrar sus misterios. Los servidores de Zeus buscan un alma de Zeus en aquel que adoran, analizan si gustan de la sabiduría y del mando; y cuando lo encuentran tal como le desean y le consagran su amor, hacen los mayores esfuerzos por desarrollar en él tan nobles inclinaciones. Pero no se han entregado por entero a las ocupaciones que corresponden a esto, se dedican, sin embargo, y trabajan en perfeccionarse a través de las enseñanzas de los demás y los esfuerzos propios. Intentan descubrir en sí mismos el carácter de su dios, y lo consiguen porque se ven forzados a vólver constantemente la mirada del lado de este dios; y cuando lo consiguen por la reminiscencia, el entusiasmo los transporta y toman de él sus costumbres y sus hábitos, al menos en la medida que el hombre pueda participar de la naturaleza divina. Como atribuyen este cambio dichoso a la influencia del objeto amado, le aman más; y si Zeus es el origen divino de donde toman su inspiración, semejante a las bacantes, la derraman sobre el objeto de su amor, y en cuanto pueden le hacen semejante a su dios. Los que han viajado en la comitiva de Hera, buscan un alma regia y cuando la encuentran, obran para con ella de la misma manera. En fin, aquellos que han seguido a Apolo o a los otros dioses, basando su conducta en la divinidad que han elegido, buscan un joven del mismo natural; y cuando le poseen, imitando su divino modelo, se esfuerzan por convencer a la persona amada para que haga otro tanto, y de esta manera le amoldan a las costumbres de su dios, y le comprometen a reproducir este tipo de perfección en cuanto les es posible. Lejos de concebir sentimientos de envidia y de baja malevolencia contra sus deseos, todos sus esfuerzos tienden a hacerle semejante a ellos mismos y al dios al que rinden culto. Ése es el celo con el que se ven animados los verdaderos amantes, y si consiguen buena acogida para su amor, su victoria es una iniciación; la persona amada, que se deja subyugar por un amante que ama con delirio, se abandona a una pasión noble, que es para él origen de felicidad.
Su derrota tiene lugar de esta manera. Hemos distinguido en cada alma tres partes diferentes por medio de la alegoría de los corceles y del cochero. Sigamos, pues, con la misma figura. Uno de los dos corceles, decíamos, es de buena raza, el otro es vicioso. ¿De dónde nacen la excelencia del uno y el vicio del otro? Esto es lo que no hemos dicho y lo que vamos a explicar ahora. El primero tiene soberbia planta, formas regulares y bien desenvueltas, cabeza erguida y acarnerada; es blanco con ojos negros; ama la gloria con sabio comedimiento; tiene pasión por el verdadero honor; obedece, sin que se le castigue, a las exhortaciones y a la voz del cochero. El segundo tiene los miembros contrahechos, toscos, desaplomados, la cabeza gruesa y aplastada, el cuello corto; es negro, sus ojos verdes y ensangrentados; respira furor y vanidad; sus oídos velludos están sordos a los gritos del cochero y con dificultad obedece a la espuela y al látigo.
A la vista del objeto amado, cuando el cochero siente que el fuego del amor penetra su alma y que el aguijón del deseo irrita su corazón, el corcel dócil, dominado ahora y siempre por las leyes del pudor, se contiene para no insultar al objeto amado. Pero el otro corcel que no hace caso del látigo ni del aguijón, da botes, se alborota, y entorpeciendo a la vez a su guía y a su compañero, se precipita con violencia sobre el objeto amado para disfrutar en él de placeres sensuales.
Al principio, el guía y el compañero se resisten, se indignan contra esta violencia odiosa y culpable; pero al fin, cuando el mal no tiene límites, se dejan arrastrar, ceden al corcel furioso, y prometen consentirlo todo. Se aproximan al objeto bello y contemplan esa aparición en todo su resplandor. A su vista, el recuerdo del cochero se fija en la esencia de la belleza; y se figura verla, como en otro tiempo, en la estancia de la pureza, colocada al lado de la sabiduría. Esta visión le llena de un terror religioso, se echa para atrás, y esto le obliga a tirar de las riendas con tanta violencia, que los dos corceles se encabritan al mismo tiempo, el uno de buena gana porque no está acostumbrado a resistirse, el otro de mala gana porque siempre tiende a la violencia y a la rebelión.
Mientras reculan, el uno, lleno de pudor y de arrobamiento, inunda el alma de sudor; el otro, insensible a la impresión del freno y al dolor de su caída, apenas toma aliento, prorrumpe en gritos de furor, dirigiendo injurias a su guía y su compañero, echándoles en cara haber abandonado por cobardía y falta de corazón su puesto y tratándoles de perjuros. Los obliga, a pesar de ellos, a volver a la carga y, accediendo a sus súplicas, les concede algunos instantes de plazo.
Terminada esta tregua, ellos fingen no haber pensado en esto; pero el corcel malo, recordándoles su compromiso, agrediéndolos y relinchando con furor, los arrastra y los fuerza a renovar sus tentativas para con el objeto amado. Apenas se aproximan, el corcel malo se echa, se estira y, con movimientos libidinosos, muerde el freno y se atreve a todo con desvergüenza. Pero entonces el cochero experimenta con más aún la impresión de antes, se echa atrás, como el jinete que va a tocar la barrera, y tira con mayor fuerza de las riendas del corcel indómito, rompe sus dientes, magulla su lengua insolente, ensangrienta su boca, le obliga a sentar en tierra sus piernas y muslos y le hace pasar mil angustias. Cuando, a fuerza de sufrir, el corcel vicioso ve abatido su furor, baja la cabeza y sigue la dirección que desea el cochero, y al percibir el objeto bello se muere de terror. Solamente entonces el amante sigue con modestia y pudor al que ama. Sin embargo, el joven que se ve servido y honrado al igual de un dios por un amante que no finge amor, sino que está sinceramente apasionado, siente despertarse en él la necesidad de amar. Si antes sus camaradas u otras personas han denigrado en su presencia este sentimiento, diciendo que es cosa fea tener una relación amorosa, y si semejantes discursos han hecho que rechazara a su amante, el tiempo transcurrido, la edad, la necesidad de amar y de ser amado le obligan bien pronto a recibirle en su intimidad. Porque no puede estar en los decretos del destino que se amen dos hombres malos, ni que dos hombres de bien no puedan amarse.
Cuando la persona arriada ha acogido al que ama y ha gozado de la dulzura de su conversación y de su sociedad, se ve arrastrado por esta pasión, y comprende que la afección de sus amigos y de sus parientes no es nada comparada con la que le inspira su amante. Cuando han mantenido esta relación por algún tiempo y se han visto y estado en contacto en los gimnasios o en otros puntos, la corriente de estas emanaciones que Zeus, enamorado de Ganimedes, llamó deseo, se dirige en oleadas hacia el amante, entra en su interior, y cuando ha penetrado así, lo demás se manifiesta al exterior. Y, como el aire o un sonido reflejado por un cuerpo liso o sólido, las emanaciones de la belleza vuelven al alma del bello joven por el canal de los ojos, y abriendo a las alas todas sus salidas las nutren y las desprenden y llenan de amor el alma de la persona amada.
Ama, pero no sabe qué; no comprende lo que experimenta, ni tampoco podría decirlo; se parece al hombre que por haberse contemplado por mucho tiempo en otros ojos enfermos, sentía que su vista se oscurecía; no conoce la causa de su turbación y no se da cuenta de que se refleja en su amante como en un espejo. Cuando está en su presencia, siente en sí mismo que se aplacan sus dolores; cuando ausente, le echa de menos cuanto puede echarse; y siente una afección que es como la imagen del amor, y a la cual no da el nombre de amor, sino que la llama amistad. Sin embargo, desea como su amante, aunque con menos ardor, verle, tocarle, abrazarle y compartir su lecho, y sin duda no tardará en satisfacer este deseo. Mientras duermen en un mismo lecho, el corcel indócil le ocurre mucho qué decir al cochero, y como premio a tantos sufrimientos, pide un instante de placer. El corcel del joven amado no tiene nada que decir, pero experimentando algo que no comprende, estrecha al amante entre sus brazos y le prodiga los más expresivos besos, y mientras permanezcan tan inmediatos el uno al otro, no tendrá fuerza para rehusar los favores que su amante exija. Pero el otro corcel y el cochero lo resisten en nombre del pudor y de la razón.
Si la parte mejor del alma es la más fuerte, triunfa y los guía hacia una vida ordenada, siguiendo los preceptos de la sabiduría, pasan ellos sus días en este mundo felices y unidos. Dueños de sí mismos viven como hombres honrados, porque han subyugado lo que llevaba el vicio a su alma y dado Un vuelo libre a lo que engendra la virtud. Al morir, alados y aliviados de todo peso grosero, salen vencedores en uno de los tres combates que se pueden llamar olímpicos. Este bien es tan grande, que ni la sabiduría humana, ni el delirio que viene de los dioses, proporciona otro mejor al hombre. Si, por el contrario, han adoptado un género de vida más vulgar y contrario a la filosofía, sin violar las leyes del honor, en medio de la embriaguez, en un momento de olvido y de extravío, sucederá sin duda que los corceles indómitos de los dos amantes, sorprendiendo sus almas, los conducirán hacia un mismo fin; escogerán entonces el género de vida más lisonjero a los ojos del vulgo y se precipitarán a gozar. Cuando se han saciado, aún gustan de los mismos placeres, pero no con profusión porque no los aprueba el alma. Tienen el uno para el otro, una afección verdadera, pero menos fuerte que la de los puros amantes, y cuando su delirio cesa, creen haberse dado las prendas más preciosas de una fe recíproca; y creerían cometer un sacrilegio si rompieran los lazos que les unen, para abrir sus corazones al aborrecimiento. Al fin de su vida, sin alas aun, pero impacientes por tomarlas, sus almas abandonan sus cuerpos, de tal manera que su delirio amoroso recibe una gran recompensa. Porque la ley divina no permite que los que inician su viaje celeste, se precipiten en las tinieblas subterráneas, sino que pasan una vida brillante y dichosa en eterna unión, y cuando reciben alas, las obtienen juntos por el amor que les unió en la tierra.
Ésos son, mi querido joven, los maravillosos y divinos bienes que te procurará la afección de un amante. Pero la amistad de un hombre sin amor, que sólo cuenta con una sabiduría mortal, y que vive entregado por entero a los vanos cuidados del mundo, produce en el alma de la persona que ama nada más que una prudencia de esclavo, a la que el vulgo da el nombre de virtud, pero que le hará andar errante, privado de razón en la tierra y en las cavernas subterráneas durante nueve mil años.
Aquí tienes, Eros, la mejor y más bella palinodia que he podido cantarte en expiación de mi crimen. Si mi lenguaje fue demasiado poético, Fedro es el responsable de tales extravíos. Perdóname por mi primer discurso y recibe éste con indulgencia; echa sobre mí una mirada de benevolencia y benignidad; no me arrebates; ni disminuyas en mí por cólera, el arte de amar, cuyo presente me has hecho tú mismo; concédeme que ahora, más que nunca, la belleza me apasione ciegamente. Si Fedro y yo te ofendimos al principio, no acuses más que a Lisias, quien originó este discurso; haz que renuncie a esas composiciones frívolas; y llámale a la filosofía, que su hermano Polemarco ha abrazado ya, con el fin de que su amante, que me escucha, libre de la incertidumbre que ahora le atormenta, consagre, sin miras secretas, su vida entera al amor dirigido por la filosofía.
| Índice de Fedro o De la belleza de Platón | Segunda parte | Cuarta parte | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|