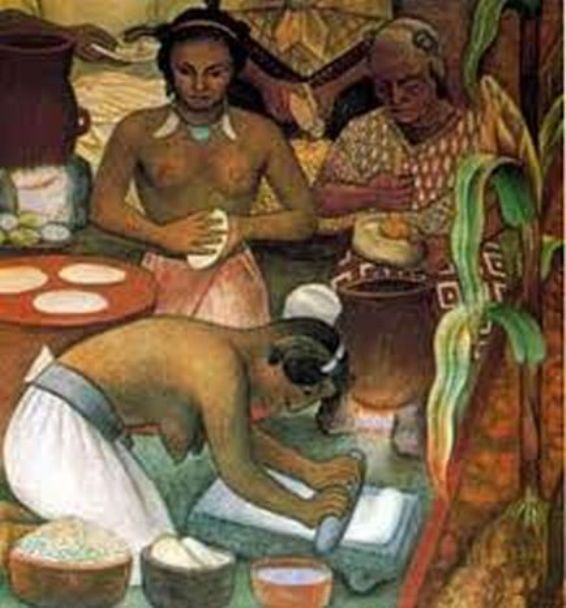
| Presentación de Omar Cortés | Capítulo primero | Capítulo tercero | Biblioteca Virtual Antorcha |
|---|
Vicente Riva Palacio Monja y casada, virgen y martir ***** LIBRO SEGUNDO Las dos profesiones Capítulo segundo Donde el diablo tira de la manta
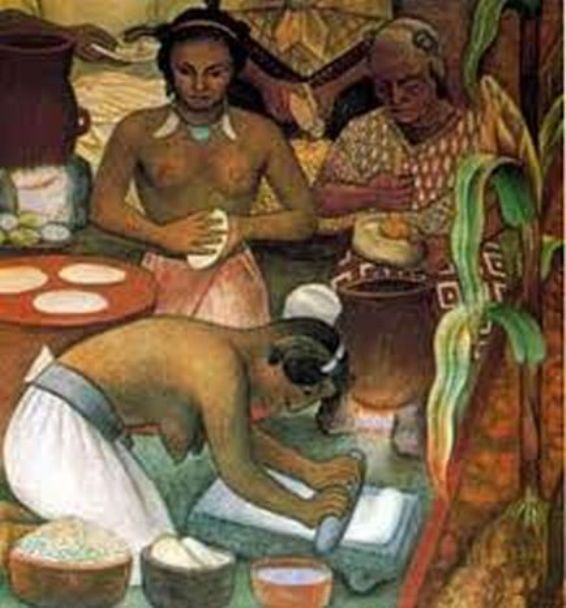
Seis días después de los acontecimientos que referimos en el capítulo anterior, en el comercio circulaba la noticia de que don Manuel de la Sosa había muerto en una forma extraña; cada uno comentó la cosa a su manera y la honra de su viuda andaba en lenguas, buenas o malas, y todas acudían a la casa del difunto a dar el pésame a Luisa, que los recibía con muestras de profundo pesar, cubierta con negras tocas, en un lujoso aposento adornado con paños negros.
De los primeros en acudir allí fue, como era de suponerse,
don Pedro de Mejía. Don Pedro amaba a Luisa y al saber que estaba viuda pensó en lo que ella tantas veces le había dicho, y creyó que a partir de aquel
momento Luisa sería enteramente suya; pero Luisa no pensaba sino en don César, y el amor y el orgullo ofendido de aquella mujer la hacían no pensar sino en su venganza.
— Luisa —le dijo don Pedro— ya sois libre.
— Y bien —contestó.
— Que ya nada se opone a que seáis mía, no más que
mía.
— Don Pedro, aun el alma de don Manuel vaga y pena tal vez en estos lugares.
— Pero ¿no me dijisteis mil veces que me amabais, que solo esperabais ser libre?
— Si, pero ...
— ¿Pero qué, Luisa? ...
— ¿Me amáis, don Pedro?
— Más que a mi vida.
— ¿Estáis dispuesto a hacer por mí cuanto yo os diga?
— Cuanto queráis.
— Pues bien, casaos conmigo: soy libre y vos también.
Todo podía esperar don Pedro; menos eso. La reputación que Luisa tenia en la ciudad no le había impedido amarla, pero hacerla su mujer era ya otra cosa, y vaciló.
— ¿Casarnos, y para qué? ¿Nos hemos de amar
más por eso? ¿Hemos acaso de ser más felices asi?
— Pues de otra manera, nada alcanzaréis de mi.
— Luisa, por Dios, no seáis exigente.
— Lo quiero.
— Pero tan pronto.
— Si he de ser vuestra esposa, necesito por vos y por mí que sea pronto.
— Seria un escándalo.
— Más lo será que sepan que soy vuestra querida, acabando de morir mi esposo; además, entonces vuestros intereses serán los míos, y por vos y por mí, os lo repito, conviene que el matrimonio se verifique inmediatamente
que pasen los primeros días de luto. De esto depende la salvación de la mayor parte de vuestra fortuna.
— ¿De mi fortuna? ¿Qué queréis decir?
— Quiero deciros que he descubierto un secreto que os vale la mitad de vuestra fortuna, y que sólo os diré el día en que me deis formal promesa de casamiento.
— ¿Y qué secreto es ese?
— Hacedme la promesa y os lo digo.
— Pero ...
— Mirad que os digo la verdad de Dios. Dadme formal promesa de casamiento y os doy el secreto, y si me decís que no os importa la mitad de vuestro caudal, conforme estoy en que se rompa.
Don Pedro comenzaba a alarmarse seriamente; su gran vicio era la avaricia, y la pérdida de la mitad de su caudal era para él negocio muy grave.
Pensó en engañar a Luisa para arrancarle aquel secreto. Estaban solos ¿qué prueba tendría ella después de aquella conversación?
— Sí —dijo resueltamente— os doy mi palabra de casarme con vos tan pronto como pasen los primeros dias del luto de vuestro esposo.
— Entonces —dijo solemnemente Luisa—, firmad aquí.
Y sacó del seno un pergamino en el que constaba una formal promesa de matrimonio, a la que no faltaba más requisito que la firma de don Pedro.
— Eso no —dijo don Pedro, retrocediendo como
si hubiera visto un escorpión.
— Lo que quiere decir que queréis engañarme. ¿Es verdad?
— Lo que quiere decir, que basta mi palabra y desconfiáis
de ella.
— Bien, no firméis: entonces don Pedro de Mejía os quedaréis sin la mujer que puede haceros tan feliz con su amor, y sin la mayor parte de vuestro caudal ¿lo dudáis? Os doy tres meses de plazo, entonces veréis que Luisa tenía razón, y entonces ¡ay de vos, que no habrá remedio!
— Firmaré —dijo don Pedro espantado.
— Firmad —contestó Luisa, extendiendo el pergamino, al pie del cual don Pedro puso su nombre con mano trémula.
— Ahora el secreto —dijo limpiándose el sudor que brotaba de la raíz de sus cabellos—. El secreto.
— Oídlo —dijo Luisa doblando el pergamino y guardándolo en su seno—, el día que vuestra hermana se case, tendréis que entregarle la mitad de vuestro caudal ¿es verdad?
— Sí, es cierto.
— Pues bien, vuestra hermana doña Blanca tiene un amante.
— Mentira —dijo don Pedro levantándose como impulsado
por un resorte.
— Poco galante sois con vuestra esposa; pero os lo perdono, por la situación en que os pone la noticia.
— ¿Pero quién es ese amante? ¿Cómo lo sabéis?
— Lo sé, porque los he sorprendido en una conversación
amorosa, porque he procurado averiguarlo todo, porque a pesar de la resistencia que oponéis para ser mi marido, yo velo por vos y por vuestros intereses, para probaros cuánto ganáis uniéndoos conmigo.
— Pero su nombre, señora; el nombre de ese hombre.
— Se llama don César de Villaclara.
— ¡Don César! ¡Don César! ¡Ah! lo conozco, infame, pero no logrará lo que desea.
— Don César, sí, protegido por vuestra dama, por la madrina de doña Blanca, por doña Beatriz de Rivera; he ahí cómo mira por vos la que queríais hacer vuestra esposa, abandonándome a mí.
— ¿Por doña Beatriz?
— Sí, por doña Beatriz, y para que más os agrade, de acuerdo con vuestro afortunado rival, el oidor don Fernando de Quesada.
— Pero esto es inicuo, Luisa. ¿Y cómo sabéis todo
esto?
— Y aun más, os diré que debe andar en esto cierta vieja llamada Cleofas.
— Es cierto, es cierto, la he visto en casa estos últimos
días con mucha frecuencia.
— Lo veis.
— ¿Pero en dónde habéis averiguado? ...
— Eso se lo diré a mi marido; por ahora, creo que confesaréis
que os he hecho un servicio tal, que, a no ser por él, hubiérais sufrido un golpe terrible. ¿Os arrepentís de haber firmado?
— Nunca, Luisa, nunca, me habéis salvado, y sois digna de ser mi esposa.
Don Pedro tomó su sombrero y salió casi sin despedirse.
La infernal comedia inventada por Luisa, tenía el carácter de la verdad, y el hombre había sentido el golpe en mitad del corazón.
Luisa se quedó sola y sacó entonces el pergamino, lo volvió a leer y dijo con una sonrisa de orgullo:
— Ahora sí soy rica.
Luisa salió de aquella estancia y pocos momentos después, una de las puertas se abrió suavemente y asomó la cabeza de un hombre que paseó su mirada inquieta por todas partes.
La estancia estaba desierta y el hombre aquel penetró con confianza en ella. Era don Carlos de Arellano: su fisonomía estaba descompuesta y pálida, oprimía con su mano izquierda el puño de su espada y maltrataba con la derecha el sombrero, que se había quitado al entrar
allí.
Se detuvo en la mitad de aquella sala, con la cabeza inclinada y como pensativo, y luego alzó su frente, sacudiendo con cólera su cabellera y monologando.
— Conque es decir, Luisa, que me engañas, conque es decir que ese amor de tantos años, y esos juramentos de tantos días los olvidas por el vil interés del dinero. Vive Dios, Luisa, que te engañas tú si crees poder convertirme en torpe juguete de tus pasiones: me has dicho
que eres mía para siempre, y mía serás, mal que te pese. Lo veremos.
Y como armado de una violenta resolución, se dirigió a una de las pantallas que en el salón había, apartó la negra gasa que la envolvía y se puso tranquilamente a componerse los pliegues del fino encaje de su gola y las mangas de su ropilla.
En esta operación le encontró Luisa.
— Muy bien —le dijo con una ternura encantadora— muy bien, los galanes tan apuestos como don Carlos de Arellano, deben cuidar de su persona en cualquier parte.
— Luisa mía —contestó Arellano imitando perfectamente el tono de Luisa— cuando hay que presentarse ante una dama como vos, ningún cuidado ni ningún esmero son por demás, que ante la deidad, los adoradores deben llegar lo mejor que les sea posible.
— Adulador —dijo Luisa enlazando sus brazos al cuello de Arellano y colgándose de él con negligencia.
Arellano inclinó la cabeza y besó los ojos de Luisa.
— Os encuentro preocupado, don Carlos.
— Ilusión vuestra, que en verdad, jamás he estado más tranquilo.
— ¿De veras?
— Os lo aseguro.
— Pues entrad, hacedme compañía, ¡es tan triste estar sola!
— Luisa, volveré si me lo permitís, que en estos momentos
necesito ir a palacio.
— Haced lo que os plazca mejor. ¿Pero me dais vuestra palabra de volver pronto?
— Es mi mayor anhelo.
— Entonces os doy licencia de salir, pero antes, tomad —y estampó un beso en los labios de Arellano.
— Don Carlos tiene algo —dijo cuando se quedó sola—,
algo grave y que trata de ocultarme; veremos si lo descubro.
Y saliendo violentamente, dio orden a un lacayo de seguir a Arellano hasta donde fuese, y volver con un exacto relato.
El lacayo volvió diciendo que Arellano había entrado a su casa, y no más.
El había dicho a Luisa que iba a palacio y esto no era cierto; las sospechas de aquella mujer comenzaban a tomar cuerpo. ¿Tendría él otros amores?
Luisa estuvo inquieta toda la tarde, tenía ya comprometida
su boda con Mejía y, sin embargo, una falta de Arellano la preocupaba: era que aquella mujer amaba, sin ser correspondida, a don César, y necesitaba
ahogar su pena con la disipación.
En la noche, Arellano llegó más alegre que nunca y más amable con Luisa, y conversó con ella sobre cosas indiferentes pero festivas, hasta que la aguja de su reloj marcó las once.
— Hora es de retirarse —dijo.
— Esperad algo más, estamos tan contentos ...
— ¿Sois feliz a mi lado, Luisa?
— Muchísimo.
— ¿Y quisierais no separaros de mí?
— Sería mi mayor ventura.
— Casaos conmigo.
— Qué ocurrencia —dijo riéndose Luisa— ¿Y para qué? ¿No soy vuestra? ¿No os amo? ¿No me amáis vos?
— Es decir que no pensáis casaros otra vez.
— Nunca. ¿Perder mi libertad?
— ¿Con nadie?
— Cuando no quiero con vos, suponed si estaré dispuesta a unirme con otro.
— ¿Ni con don Pedro de Mejia?
— ¡Bah! ¿Con don Pedro de Mejía? —contestó Luisa, procurando mostrarse completamente indiferente—. ¿Con ese ogro?
— Pero ¿por qué no queréis concederme vuestra mano?
— ¿Para qué ? Vuelvo a preguntaros.
— Es que los hombres que como yo amamos, quieren tener todas las seguridades ...
— Pues buscad otras que no sean el matrimonio; le tengo aversión ...
— Bien, os comprendo, yo buscaré otro medio de estar más seguro de vuestro amor, y os respondo que ya lo he encontrado.
— ¿Cuál es?
— Miradlo —dijo Arellano llevando a sus labios un pequeño silbato de oro que pendía de su cuello.
— ¿Y qué es eso?
— Veréis qué efecto tan rápido y qué medio tan seguro.
El silbato produjo un sonido agudísimo, e inmediatamente una de las puertas se abrió, penetrando por allí violentamente cuatro hombres que se arrojaron sobre Luisa, y antes de que ella hubiera podido dar siquiera un grito, sus manos y sus pies estaban ligados con bandas
de seda y en su boca habían colocado un pañuelo como mordaza.
Don Carlos se acercó a ella, y abriendo el justillo de su traje sacó de allí el pergamino en que constaba la palabra de casamiento empeñada por don Pedro de Mejía.
— Luisa, mirad que he encontrado el medio, que aunque es un poco violento, me lo perdonaréis, porque las circunstancias me han obligado. Ya lo veis —dijo mostrando el pergamino— era necesario ganar con ventaja a ese Creso; de lo contrario, estaba yo derrotado. Vamos, señores, la silla.
Dos de los hombres salieron y volvieron a entrar, conduciendo una lujosa silla de manos, con cortinillas de seda, que impedían ver el interior de ella.
Luisa, incapaz de moverse ni de gritar, fue colocada
adentro.
— Alumbrad y vámonos —dijo Arellano.
Dos hombres alzaron la silla y otros dos tomaron sus faroles, que habían dejado a prevención en la puerta, y la comitiva se puso en marcha seguida de don Carlos.
Los lacayos y los porteros estaban acostumbrados a ver salir en las altas horas de la noche a su señora, acompañada de hombres casi siempre desconocidos para ellos, y abrieron el zaguán sin decir nada y sin extrañeza
tampoco.
— La señora no volverá en la noche —dijo Arellano a los lacayos que estaban en el portal de la casa—, cerrad todas las puertas y apagad las luces.
Y luego, embozándose en su capa, echó a andar tras la silla de manos en que llevaban a Luisa.
A poca distancia de la casa, habia esperando un carruaje
con seis mulas. Los que conducían la silla se detuvieron. Luisa fue transportada al carruaje. Arellano subió con ella y el carruaje echó a andar por el camino que conducía a Xochimilco.
Don Pedro salió furioso de la casa de Luisa; nada le
importaba la obligación que habia firmado; porque él se creia bastante poderoso para no cumplirla, pero lo que allí había descubierto era para él de suma importancia.
Blanca tenía un amante, es decir, un enemigo de don Pedro, y era necesario impedir a toda costa aquella unión.
Don Fernando y doña Beatriz protegian aquellos amores, la mujer en quien él había pensado para darle su nombre y el hombre que le arrebataba aquella mujer.
Rugía en el corazón de don Pedro una tempestad, y en aquel momento comprendió su aislamiento. A pesar de su colosal fortuna, advirtió entonces que todo se lo había dado la riqueza, menos un amigo.
Don Alonso era quizá el que más merecía este nombre entre sus conocidos, y a él pensó don Pedro dirigirse en aquellos instantes en que tenia tanto que combatir y tanto que vencer.
En los momentos en que se acercaba a la casa de la calle de la Celada, advirtió que enfrente del zaguán había una carroza de palacio.
¿Está —pensó— el virrey en la casa de don Alonso?
Se fue acercando, y vio descender la escalera a doña Beatriz seguida de una persona que parecía un alcalde de casa y corte, y de una de las doncellas de la casa. Don Pedro se detuvo, y delante de él, inclinándole apenas altivamente la cabeza, pasó doña Beatriz acompañada del alcalde y de la doncella, y subió a la carroza, que partió luego.
Don Pedro subió con rapidez las escaleras, y se encontró
con don Alonso, pálido y demudado.
— Don Pedro —dijo don Alonso— el cielo sin duda os envía.
— ¿Qué hay, pues?
— Doña Beatriz, a despecho mío y de vos, que me habéis pedido su mano, se empeña en casarse con don Fernando de Quesada.
— ¿Es decir que ahora va? ...
— En depósito a la casa de la virreina.
— ¿Y vos qué hacéis?
— Yo os juro que el matrimonio no se efectuará, aunque se empeñen el Arzobispo y la Audiencia y toda la gente de gola de Nueva España.
— Os ha burlado don Fernando por segunda vez.
— Pero os juro que le costará caro, ¿me ayudaréis?
— Tanto más, cuanto que necesito yo de vuestra ayuda para un caso igual.
— ¿Cómo? —dijo don Alonso inquieto.
— He descubierto que doña Blanca, mi hermana, tiene un amante.
— ¡Un amante! —exclamó don Alonso, temiendo que se tratara de él.
— Un amante, sí, que se entiende con ella por medio de la beata Cleofas, ya sabéis, la que os vendió en el negocio de la fundación.
Don Alonso creyó que todo se había descubierto y palideció espantosamente. Mejía era un hombre cuya enemistad
podía temerse.
— Pero ¿cómo sabéis?
— Vuestra hermana doña Beatriz protegía esos amores, así como el oidor.
— Pero ¿quién es el amante?
— Vos sin duda lo conocéis.
— ¿Yo? —preguntó don Alonso, resuelto ya a todo, supuesto que todo estaba descubierto.
— Si, don César de Villaclara.
— ¿Qué me decís?
— Lo que habéis oído. Don César es el amante de Blanca. Luisa les ha sorprendido en una conversación amorosa.
Esto es increíble —pensaba don Alonso—. Beata de los infiernos, por segunda vez me la pegas; pero yo me vengaré de ti.
— Bien ¿qué pensáis? —dijo Mejía.
— Que dos hombres deben a toda costa desaparecer de la tierra: don César de Villaclara y don Fernando de Quesada; se interesa en ello nuestro honor y nuestra felicidad.
— Soy de vuestra opinión; pero debe ser pronto.
— Sí, pronto, y será.
— Yo comienzo por impedir a Blanca toda comunicación con las personas de fuera.
— Muy bien. ¿Y si ella muriese o profesara?
— Yo soy el único heredero; el testamento de mi padre dispone que nos heredemos mutuamente.
— Bien, entonces es necesario trabajar mucho; yo voy en busca de la beata Cleofas para averiguar algo.
— Y yo a mi casa a encerrar a doña Blanca.
— Beata infame —murmuraba con cólera don Alonso—, venderme asi otra vez, pero aún tiene remedio todo, yo conozco a don César; él debe morir para que no haya obstáculo a mi boda con doña Blanca, y después, el caudal es tan crecido, que es lástima que se divida; siendo mi esposa doña Blanca, será muy bueno que muera don Pedro, y asi se habrá hecho verdaderamente un buen negocio.
Don Alonso tocó en la puerta de la casa de Cleofas, y encontró a don César hablando con la beata.
Don Alonso tiró del estoque y don César, tomando su sombrero, desenvainó su espada; la vieja, dando un chillido, se precipitó entre los dos.
Don Alonso era valiente y, además, aquel hombre era el primer obstáculo para la realización de sus grandes planes. En un momento asi, no le hubiera sido posible contenerse: la sangre subió a su rostro y se arrojó
sobre don César.
Un momento después, don Alonso caía atravesado de una estocada, gritando:
— Confesión, confesión.
— Huid, don César —dijo la beata—, huid, aún es tiempo, salid de la ciudad; mirad que habéis muerto a don Alonso de Rivera.
El joven, sin esperar más, salió de la casa.
— Cleofas, Cleofas —dijo el herido.
— Señorito —dijo Cleofas.
— Mira, acércate antes que pidas auxilio, óyeme un secreto por si muriese.
— Decid.
— Arrodíllate aquí, acércate.
La beata se arrodilló.
— Me voy a morir —dijo don Alonso— porque me
siento muy mal herido, tú tienes la culpa, por segunda vez me has burlado.
— Señorito —dijo la beata queriendo levantarse.
— Quieta ahí —dijo el herido sujetándola del cuello con la mano izquierda, mientras que con la derecha sacaba la daga.
— Cleofas, yo voy a morir, pero tú no quedarás sin castigo.
Brilló la hoja de la daga, se oyó un golpe seco, y la vieja lanzó un gemido y cayó al lado de don Alonso, que se incorporó y volvió a hundir su daga en aquel cuerpo dos veces.
Luego, como agotando su espíritu con aquel esfuerzo, se dejó caer en tierra, gritando:
— ¡Socorro, socorro, confesión!
Cleofas estaba inmóvil en un charco de sangre.
Presentación de Omar Cortés Capítulo primero Capítulo tercero Biblioteca Virtual Antorcha