Luego de haber examinado los datos ofrecidos por la
conciencia, he comenzado por responder negativamente a la pregunta por el libre albedrío. Ahora, aquella misma respuesta, fundada en un examen inmediato del sentido íntimo, a priori, se ve ampliamente confirmada a posteriori, dado que es evidente que cuando algo no existe, no es posible hallar los datos necesarios en la conciencia para demostrar su existencia efectiva.
Y aun cuando la verdad demostrada en esta investigación pertenezca a ese tipo de verdades que escapan a la captación de la inteligencia de una multitud de pocos alcances,
y que pudiera parecerle algo mal fundado a los débiles e ignorantes, no me detendré mayormente en estas consideraciones. Así es que me dirijo especialmente a personas ilustradas, que no querrán ver arraigarse más profundamente sus preocupaciones, sino que la verdad resplandezca por sí misma. Y esto me evita exponer mis conclusiones sin rodeos ni
reticencias. Por lo demás , cuando se trata de consolidar y asentar una idea correcta, quien persiga honestamente la verdad, debe tomar en consideración tan sólo los argumentos que puedan confirmarla, y no las consecuencias que puedan extraerse de ellas, con las que podremos hacer tan pronto que la idea se encuentre sólidamente establecida.
Exponer las razones sin cuidarse de las consecuencias,
y no comenzar preguntándose si una verdad reconocida está en conformidad con el resto de nuestro sistema de convicciones, es un método recomendado por Kant, y he aquí sus mismas palabras:
Confirma esto la máxima ya admitida y difundida por otras, de que en toda investigación científica es necesario continuar sosegadamente el camino que se ha emprendido
con toda fidelidad y sinceridad, sin mostrar mayor cuidado por los obstáculos que puedan presentarse, y no tener presente sino en ejecutarla por sí misma, y del modo más exacto posible. Una larga experiencia en estos asuntos ha logrado convencerme de que todo lo que en una investigación me había parecido dudoso, comparado con otras doctrinas extrañas, cuando abandonaba estas consideraciones y sólo
me aplicaba a aquella investigación hasta concluirla, todo terminaba conciliándose adecuadamente y de un modo inesperado con aquello que había encontrado. Y naturalmente, sin hacer caso de aquellas doctrinas, sin ser parcial y sin mostrar afecto alguno hacia ellas. Por cierto, muchos errores y mucha pérdida de tiempo se ahorrarían algunos autores
si pudieran ser más sinceros con su trabajo.
Agreguemos a esto que nuestros conocimientos metafísicos están aún muy lejos de verse suficientemente comprobados como para rechazar, con arreglo a ellos, otros
conocimientos que pudieran parecer contradictorios. Aún más, toda verdad probada y confirmada consiste en una verdadera conquista ganada a lo desconocido en el gran dominio del saber y constituye, a su vez, una palanca fija con apoyo a la cual pueden moverse otras pesadas cargas; asimismo, un punto fijo desde el que nos será posible ver un
conjunto de cosas desde una mira más elevada. Así, las verdades
se encuentran de tal modo encadenadas unas a otras, que quien haya tomado posesión de alguno de sus eslabones podrá poseer el resto, que será el punto de partida para avanzar en la conquista de todas. Y así como en álgebra, la solución de un problema difícil se vale de una dimensión o dato positivo para llegar a ella; del mismo modo, en la metafísica, que es el mayor de los problemas humanos, la demostración
segura de un conocimiento a priori y a posteriori constituye un dato importantísimo a partir del cual puede descubrirse
la solución de todo el problema.
Toda teoría que no pueda apoyarse en una demostración
sólida y científica debe esfumarse ante una verdad bien fundada que resulte opuesta a ella. En el caso de verificarse lo contrario, bajo ningún pretexto debe la verdad dejarse acomodar para ponerse en conformidad con supuestos enunciados al azar y que, por cierto, resulten tal vez erróneos.
Una observación general podemos hacer al respecto. Si
consideramos los resultados que hemos obtenido, podemos concluir que los problemas tratados en el capítulo anterior son los más profundos y complejos de toda la historia moderna. El conocimiento que tenían los antiguos del libre albedrío y de las relaciones entre lo real y lo ideal era más bien vago e impreciso. Y la sana razón, no instruida filosóficamente, como así el sentido común, no sólo se muestra
incompetente en estas cuestiones, sino que además incurre
fácilmente en el error. Por lo mismo, se hace necesaria la intervención de una filosofía muy avanzada para despejar tales errores.
En efecto, es algo muy natural y frecuente en el sentido común otorgarle demasiado espacio e importancia al objeto
en el conjunto de los conocimientos. Por eso, ha sido necesaria la aparición de un Locke o de un Kant para situar todo el peso e importancia del sujeto en tales cuestiones.
Y en lo que concierne a la voluntad, el sentido común
obedece a una inclinación contraria, porque concede una excesiva importancia al sujeto y muy poca al objeto, haciendo que la volición dependa casi con exclusividad de aquél y sin hacer caso del factor objetivo. Es decir, sin atender al motivo, el cual, hablando con propiedad, es el que determina la esencia individual de las acciones, mientras su carácter universal y moral se deriva enteramente del sujeto. Ciertamente, una interpretación tan inexacta de la verdad, por
parte de la inteligencia y en el ámbito meramente especulativo, no debe sorprendernos en absoluto, ya que la inteligencia se destina siempre a cuestiones prácticas y no le conciernen este tipo de disquisiciones.
Ahora bien, si como consecuencia de la exposición que
ha precedido, se concluye que la hipótesis del libre albedrío debe descartarse y que éste no puede ser posible, y que en razón de ello todas las acciones de los hombres se encuentran determinadas por la más inflexible necesidad, entonces hemos conducido nuestra investigación al punto en el cual puede concebirse la necesidad de una libertad moral, y esto pertenece al dominio de las ideas superiores.
De hecho, existe otra verdad, confirmada por la conciencia, la cual no he considerado hasta ahora, con el propósito de no interrumpir el curso de nuestra investigación. Esta verdad se refiere al sentimiento claro y firme de nuestra responsabilidad
moral y de la imposibilidad de nuestros actos hacia nosotros mismos, y este sentimiento se apoya en la incondicional convicción de que sólo nosotros somos los verdaderos autores de nuestros actos. Con arreglo a esta íntima convicción, nadie podrá argumentar esa necesidad para
excusarse de esos extravíos y atribuir su propia culpa a los motivos, incluso cuando se compruebe que por medio de su intervención, la acción ha de desencadenarse necesariamente y tampoco quien se encuentre persuadido de la necesidad del encadenamiento causal de nuestros actos. Puesto que se sabe muy bien que una tal necesidad se encuentra determinada por una condición subjetiva y que, objetivamente, es
decir, en las circunstancias presentes y bajo el influjo de los
mismos motivos que han determinado la acción de un hombre, era perfectamente posible llevar a cabo una acción diferente. Y hasta es posible realizar una acción completamente opuesta a la que ha llevado a cabo, siempre que aquel hombre hubiese sido diferente. En sí mismo, al ser de un modo tal y exhibiendo tal carácter y atendiendo a su disposición individual, no hubiera sido posible, pero desde el punto de
vista de las condiciones objetivas y considerada en sí misma, era realizable. Entonces, su propia responsabilidad, manifestada por la conciencia, no se relaciona directamente con el acto mismo, sino de un modo aparente y mediato, porque en el fondo, sólo su carácter es el verdadero responsable. Y de esto mismo la hacen responsable los otros hombres, porque los juicios que se formulan sobre su conducta y sus actos, son imputados directamente a la naturaleza moral de quien
los ejecuta.
De este modo se enuncian nuestras apreciaciones, y el
reproche se dirige siempre al carácter. La acción que la ha inspirado no se considera sino una clara indicación del carácter que la origina; por lo demás, es el signo más claro de la moralidad de su autor y muestra, para siempre y de un modo inequívoco, cuál es, en verdad, la naturaleza de su carácter. Y con gran agudeza había observado Aristóteles:
Digno de elogio es aquel que ya ha demostrado ser hombre bueno. En efecto, los actos son el claro signo de la disposición del carácter, hasta el punto que nos dispondríamos a
elogiar a quien aún no ha actuado, en la confianza de que lo hará correctamente.
En cambio, el odio, la aversión, el desprecio, no consisten en acciones meramente pasajeras, sino que se fundan en las cualidades permanentes de quien las ejecuta, es decir,
en su carácter. Tal es así que en todos los idiomas, las expresiones
que se utilizan para censurar o denostar las acciones son más bien aplicables al hombre que las perpetra que a las acciones mismas. Se aplican así a su carácter, y a éste le incumbe realmente la culpa cuando los actos, es decir, sus manifestaciones externas, no han hecho sino mostrar su naturaleza particular y han permitido apreciarla.
Y allí donde hay culpa debe haber también una responsabilidad, y al ser la responsabilidad el único dato que nos
permite inferir la existencia de una libertad moral, entonces, la libertad misma debe residir donde reside la responsabilidad y el carácter del hombre. Una conclusión semejante es tanto más necesaria cuanto más hemos constatado que la libertad no puede residir en las acciones individuales, que se encadenen conforme a un riguroso determinismo, cuando existe el carácter. Y el carácter, tal como se ha demostrado en el tercer capítulo, es fijo e invariable.
Analicemos ahora la libertad más detalladamente y
desde este punto de vista. Luego de haber negado la libertad como un hecho de la conciencia y haber determinado el lugar donde ella reside, podemos empeñarnos en obtener de ella una idea más clara y más filosófica.
En el tercer capítulo de este tratado hemos visto que
toda acción humana es el resultado de dos factores: el carácter
individual y el motivo. Esto no significa en modo alguno que se trate de un término medio o de una solución de compromiso entre ambos. Al contrario, cada uno de ellos se satisface plenamente, apoyándose en las posibilidades de cada factor y sobre los dos, a la vez, porque es necesario que la causa activa pueda actuar sobre el carácter y, a su vez, que este carácter pueda determinarse por semejante causa.
El carácter es la esencia empírica, invariable y constante de toda voluntad individual. Este carácter constituye
un factor tan esencial para la acción humana como lo es el motivo, y comprende bien que todos nuestros actos emanen de nosotros mismos y que la conocida afirmación: Yo quiero caracteriza todas nuestras acciones, con arreglo a la cual todos reconocen sus acciones como propias y le conceden una plena aceptación a su responsabilidad moral.
Nos encontramos aquí nuevamente con el quiero y no
quiero sino lo que quiero, que antes habíamos encontrado en nuestro análisis del testimonio ofrecido por la conciencia, que hace desviar el sentido común hasta obligarlo a sostener de un modo obstinado la existencia de una libertad absoluta en lo que respecta al hacer y al no hacer, es decir una especie de liberum arbitrium indifferentiae (libre albedrío indiferente).
Este sentimiento no es más que la clara conciencia del
segundo factor del acto, el cual, por sí mismo, no alcanzaría a producirlo y que, cuando interviene el motivo, no es capaz de ponerle obstáculos a su producción. Y tan pronto como se muestra por medio de sus manifestaciones concretas, sólo con esta forma es capaz de dar a conocer su verdadera naturaleza al entendimiento. Entendimiento que, por su parte, mucho más orientado hacia el exterior que hacia el interior, no es capaz de reconocer la esencia de la voluntad que le está asociada a una misma persona, sino por medio de la observación
empírica de sus manifestaciones.
Hablando con propiedad, este conocimiento íntimo e
inmediato no es otra cosa que la conciencia moral, la que no muestra su dictamen sino una vez que se han llevado a cabo los actos. Antes de la acción, interviene de un modo indirecto, obligándonos, en el momento de la deliberación, a tener en cuenta sus consideraciones, las cuales nos las representamos por medio de nuestras reflexiones y por la evocación
de los casos análogos en los que ya intervino e hizo oír su dictamen.
Será de mucha utilidad recordar al lector lo que Kant
proponía acerca de las relaciones entre el carácter inteligible y el carácter empírico, por medio de las cuales se pueden armonizar la libertad y la necesidad, y que fueron mencionadas en el capítulo anterior. Esta teoría muy bien puede ser considerada como la contribución más profunda y noble hecha por filósofo alguno, y basta con evocarla, porque su reproducción sería inexcusable. Gracias a esta teoría se puede concebir cómo la necesidad rigurosa de nuestros actos
es compatible, sin embargo, con aquella libertad moral de la cual es testimonio inequívoco el sentimiento de nuestra propia responsabilidad. Por medio de ella, somos los verdaderos autores de nuestros actos, y por ello mismo se nos puede imputar moralmente la responsabilidad que les cabe.
La diferenciación que Kant propone entre el carácter
inteligible y el carácter empírico procede del mismo espíritu que toda su filosofía, cuyo rasgo más sobresaliente y relevante consiste en la distinción entre el fenómeno y la cosa en sí. Y así como para Kant, la realidad empírica del mundo sensible coexiste al mismo tiempo con su idealidad trascendental, así también la estricta necesidad de nuestros actos coexiste y se corresponde con nuestra libertad trascendental.
El carácter empírico, como también el objeto de la
experiencia, al igual que el hombre, no es sino un simple fenómeno; y como tal, sujeto a las leyes generales que rigen a todo fenómeno; esto es: espacio, tiempo y causalidad.
En cambio, llamamos carácter inteligible, es decir, la voluntad, al carácter que la experiencia nos ha demostrado
como cosa en sí, como independiente de aquellas formas; y por lo mismo, inmutables, invariables y sustraída a todo cambio o transformación en el tiempo. De este modo considerada, la libertad exhibe el privilegio de verse excluida de la ley de la causalidad y de sus efectos (considerando a ésta como la forma general que asumen los fenómenos).
Sin embargo, esta libertad es trascendental, es decir,
invisible al mundo de la experiencia. Esta libertad no existe sino a condición de abstraer de ella toda apariencia fenoménica y de todas sus formas empíricas, para remontarnos hasta aquella realidad insondable, la cual, situada por fuera del tiempo, puede ser concebida como esencia interior del hombre en sí.
Y gracias a esta libertad, todas las acciones del hombre son acciones verdaderamente suyas y propias. Aun cuando
el carácter empírico imponga ciertas necesidades y cuando éste se vea expuesto a la acción de los motivos, aquel carácter empírico no es sino la expresión fenoménica del carácter inteligible, que nuestro entendimiento reduce a las categorías de espacio y tiempo y causalidad. Es decir, las formas con las que se presenta a nuestro entendimiento la esencia en sí, propia de nuestro yo.
De ahí se infiere que la voluntad es libre, pero sólo si la consideramos en sí misma y por fuera del mundo de los fenómenos.
En este mundo, por el contrario, se presenta desde un carácter general, previamente fijado y con arreglo al cual deben conformarse todas las acciones. Por lo mismo, cuando aquellas acciones se determinan con mayor precisión gracias a la intervención de los motivos que la condicionan, entonces los actos emanados de éstos deben llevarse a cabo de tal o cual modo y con una clara exclusión de cualquier otro.
Y estas consideraciones nos obligan a considerar la libertad humana, no ya como lo hace el entendimiento vulgar que la supone dependiente de las acciones mismas, sino en la perspectiva de la naturaleza humana (existentia essentia). Y por lo mismo, debe ser considerada como un arte libre que se manifiesta para un entendimiento, sujeto a las formas del espacio, del tiempo y de la causalidad, y con la apariencia de múltiples y variadas acciones, las cuales, a raíz de la unidad primitiva que se deriva de la cosa en sí, deben estar investidas del mismo carácter y solicitadas por los diferentes motivos que las desencadenan y las determinan individualmente en cada caso.
De ahí que en el mundo de la experiencia, la máxima:
operari sequitur esse (obrar conforme al ser) constituye una verdad que no admite excepciones de ningún tipo. Cada cosa debe obrar conforme a su propia naturaleza. De este modo, todo hombre actúa conforme a lo que es, y al mismo tiempo, sus acciones, conforme a la naturaleza, se determinan en cada caso por la necesaria influencia de los motivos que las desencadenan.
La libertad, por todo lo que hemos expuesto, claramente no podrá residir en el operari (actuar), sino que debe residir en el esse (ser). Y el error esencial de todos los tiempos ha consistido en atribuir la necesidad al ser, y la libertad a la acción, cuando en verdad, debe precederse del modo
contrario. En efecto, sólo en el ser reside la libertad, pero del
ser y de los motivos resulta necesariamente el obrar, y por
aquello que hacemos, podemos percibir lo que somos. Sobre esta verdad, y no sobre una supuesta libertad indiscriminada, se fundan la conciencia de la responsabilidad y la tendencia moral de la vida. Todo dependerá de lo que es el hombre; y lo que hace depende de ello naturalmente, del mismo modo que un corolario depende del principio del que se desprende.
Sin embargo, el sentimiento íntimo de nuestro poder
personal y de la causalidad, que de modo inequívoco acompaña a todos nuestros actos, no obstante la manifiesta independencia respecto de los motivos que los causan, y gracias a lo cual podemos decir que nuestros actos son propiamente nuestros; el verdadero alcance de nuestros actos va aún más allá. En efecto, dicho alcance afecta a nuestra propia
naturaleza y a nuestra misma esencia, de la que emanan todos nuestros actos, bajo la determinación que le imponen los motivos. En este sentido, aquel sentimiento de nuestra autonomía y de nuestra causalidad personal, como también la responsabilidad que acompaña nuestras acciones, puede compararse a una aguja que señalando un objeto colocado
en la distancia, puede parecer a los ojos del vulgo como un
objeto más cercano y colocado en la misma dirección.
En síntesis, el hombre no hace sino lo que quiere; y sin embargo, lo vemos obrar siempre de un modo necesario. Conforme a la razón, el hombre es lo que quiere; entonces, lo que es en verdad se deduce de lo que éste hace. Si se consideran las acciones de los hombres objetivamente, es decir, a partir de sus manifestaciones externas, se puede advertir que tales acciones se encuentran regidas por la misma ley de causalidad que rige para todos los seres de la naturaleza. Sin embargo, desde el punto de vista subjetivo, cada cual cree obrar conforme a su propia deliberación y conforme a lo que
quiere. No obstante, esto no prueba otra cosa que sus acciones son la clara indicación de su esencia individual. Y esto mismo podría ser advertido por todo ser viviente, si fuera capaz de sentir.
De modo tal que la solución que propongo al problema
no viene a suprimir la libertad, sino que sencillamente la coloca en otro lugar y la sitúa algo más arriba, es decir, por fuera del dominio de las acciones individuales (donde es posible demostrar que no existe dominio más elevado y menos accesible a nuestra inteligencia, porque se trata de una esfera trascendental).
Y tal ha de ser el significado que quisiera atribuirle a la máxima de Malebranche, cuando al respecto decía: La libertad es un misterio; sentencia que he querido considerar en esta investigación y encaminarme así a la resolución de tan complejo y difícil problema.
Por otro lado, la libertad intelectual que no hemos considerado en los ejemplos anteriores puede, en otros casos,
verse disminuida o abolida parcialmente, y tal cosa suele ocurrir con la pasión o la embriaguez. La pasión puede considerarse como la excitación repentina y violenta de la voluntad, gracias a una representación que procede del exterior y que es más frecuente en aquellas voluntades inclinadas hacia el mal. Pero si ocurre que la inteligencia, por cuya mediación se seleccionan los motivos que pueden obrar en cada caso, se ve provisoriamente impedida de representarlos
y entregárselos a la voluntad, entonces la acción resultará imposible, y para el espíritu es como si en verdad no existiera. Ocurre lo mismo cuando uno de los dispositivos que debía mover una máquina se hubiera roto. En este caso, la responsabilidad pasa de la voluntad a la inteligencia, pero ésta no puede verse sujeta a ninguna censura ni castigo, porque las leyes sólo se aplican a la voluntad, como todas las
prescripciones de la moral. La voluntad, considerada en sí misma, es lo que constituye al hombre como tal; en cambio, la inteligencia es su órgano, como las antenas que dirige hacia el exterior, o sea, la mediadora eficaz entre los motivos y la voluntad. Así, desde el punto de vista moral, tales acciones no son imputables tampoco desde el punto de vista jurídico, ya que no constituyen un rasgo del carácter del
hombre; o bien ha obrado de un modo diferente al que se había propuesto, o era incapaz de estimar aquello que del acto debía persuadirlo en contrario, es decir, de poder sopesar los motivos contrarios.
Del mismo modo, cuando se analiza químicamente un
cuerpo para investigar la acción que algunos reactivos pueden ejercer sobre él y cuáles son los que muestran mayor afinidad, si acaso la intervención de un obstáculo fortuito ha impedido que alguna de las sustancias provocara su efecto específico, entonces el experimento carecerá de todo valor.
 He traído a la memoria del lector, con un inmenso deleite, en el capítulo anterior, el nombre de todos aquellos poetas y filósofos que han experimentado en sí mismos la verdad por la que tan dignamente combato. Pero las armas
propias del filósofo no han de ser las autoridades, sino los
mismos argumentos que pueda esgrimir; por eso mismo, me he valido de ellos para consolidar y defender mi posición. A la cual creo haberla dotado de tal grado de evidencia, que me arrogo el derecho de extraer la conclusión a non posse ad non esse, de la que he hablado al comienzo de este tratado.
He traído a la memoria del lector, con un inmenso deleite, en el capítulo anterior, el nombre de todos aquellos poetas y filósofos que han experimentado en sí mismos la verdad por la que tan dignamente combato. Pero las armas
propias del filósofo no han de ser las autoridades, sino los
mismos argumentos que pueda esgrimir; por eso mismo, me he valido de ellos para consolidar y defender mi posición. A la cual creo haberla dotado de tal grado de evidencia, que me arrogo el derecho de extraer la conclusión a non posse ad non esse, de la que he hablado al comienzo de este tratado.
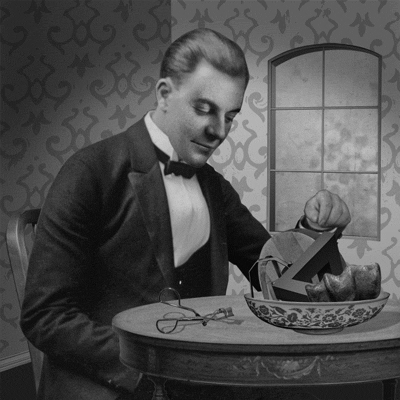 Ante una acción que merece desprecio, suele decirse:
¡Qué ser tan criminal, qué malvado! ¡Qué valiente bribón, qué alma mezquina, qué indigno!
Ante una acción que merece desprecio, suele decirse:
¡Qué ser tan criminal, qué malvado! ¡Qué valiente bribón, qué alma mezquina, qué indigno!
Presentación de Omar Cortés Capítulo cuarto Apéndice Biblioteca Virtual Antorcha